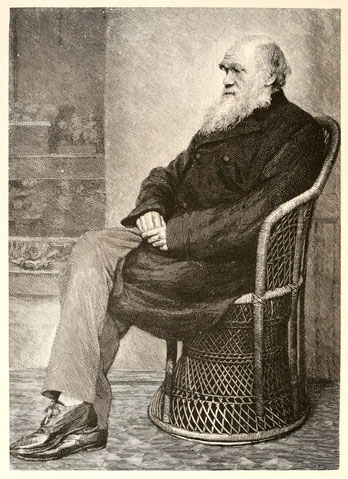De acuerdo, el título de este artículo parece afirmar justo lo contrario de lo que se está publicando hoy en otros medios. Pero déjenme explicarme. Ante todo, la historia: la edición digital de Nature publica hoy un valiosísimo estudio en el que se cuenta la secuenciación del ADN extraído de una mandíbula humana moderna hallada en 2002 por un grupo de espeleólogos en una cueva de Rumanía llamada Peștera cu Oase, un bonito y sonoro nombre que significa «la cueva con huesos». El estudio viene dirigido por expertos en ADN paleohumano de talla mundial: Svante Pääbo, director del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva (Leipzig, Alemania) y del proyecto Genoma Neandertal, y David Reich, de la Universidad de Harvard (EE. UU.).

Mandíbula humana de hace unos 40.000 años hallada en la cueva de Pestera cu Oase (Rumanía). Imagen de Svante Pääbo, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
Hoy un yacimiento paleoantropológico se trata con el cuidado y esmero de los CSI en la escena del crimen, con el fin de evitar la contaminación de las muestras con ADN humano actual. Pero la mandíbula de la cueva rumana debió de pasar por tantas manos que para los científicos ha sido extremadamente complicado llegar a extraer material genético original del hueso, eliminando todas las contaminaciones microbianas y humanas.
Sin embargo, en este caso el minucioso trabajo merecía la pena, ya que la datación por radiocarbono de este hueso lo situaba en un momento del pasado especialmente crucial: entre 37.000 y 42.000 años atrás; es decir, en la época en que neandertales y sapiens convivían en Europa. Los primeros, nativos europeos, surgieron hace más de 300.000 años y desaparecieron hace unos 40.000 por razones que siempre seguirán discutiéndose. Los segundos, africanos de origen, llegaron a este continente entre 35.000 y 45.000 años atrás. Si pudierámos viajar al pasado, a hace más de 45.000 años, caeríamos en una Europa habitada exclusivamente por neandertales. Por el contrario, si fijáramos el dial de la máquina a hace menos de 35.000, encontraríamos solo humanos modernos. Así que el propietario original de la mandíbula rumana es nuestro hombre; más aún cuando se trata de un hueso claramente sapiens, pero con ciertos rasgos casi neandertales.

Un investigador manipula el hueso hallado en Rumanía. Imagen de Svante Pääbo, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
Esto es especialmente relevante porque los científicos podían pillar casi in fraganti a sapiens y neandertales en el momento en que surgió la chispa del romance entre ambos (y ¿por qué no?; al fin y al cabo, la hipótesis de las violaciones tampoco tiene ninguna prueba a su favor). Sabemos que los humanos actuales de origen no africano llevamos entre un 1 y un 3% de ADN neandertal en nuestros cromosomas. Pero hasta ahora no existían pruebas de que este intercambio de cromos llegara a producirse en suelo europeo, sino que más bien debió de tener lugar en Oriente Próximo hace entre 50.000 y 60.000 años.
Pues bien: to cut a long story short, el ADN original de la mandíbula rumana resulta tener un 6-9% de neandertal, mucho más que cualquier otro humano moderno conocido hasta ahora. Es más; la estimación de los científicos sugiere que el individuo en cuestión tenía antepasados neandertales entre cuatro y seis generaciones atrás. Es decir, que el propietario original de la mandíbula pudo tener tatarabuelos neandertales, y la aportación genética de sus ancestros aún estaba muy fresca.
Así, el estudio aporta una nueva prueba del cruce entre humanos modernos y neandertales, la pista más concluyente hasta ahora, y la primera demostración genética de que esta mezcla de sangres tuvo lugar en Europa. Lo cual ya parece dejar pocas dudas, si es que queda alguna, de que sapiens y neandertales llegaron a intimar y a dejar descendencia.
Pero…
Otra cosa, y a esto se refiere el título del artículo, es que esta descendencia fuera nuestra ascendencia, y la respuesta es que no. Repito que el legado neandertal en nuestros genes está suficientemente justificado. Pero por desgracia, ninguno de los europeos somos descendientes de aquel rumano tataranieto de neandertales; de hecho, genéticamente se parece más a los asiáticos orientales o a los nativos americanos que a los europeos. Por desgracia, el linaje de aquel individuo se extinguió. Según dice Reich en una nota de prensa, «es una prueba de una ocupación inicial de Europa por humanos modernos que no originaron la población posterior. Puede haber sido un grupo pionero de humanos modernos que llegó hasta Europa, pero que fue después reemplazado por otros grupos». Así que la historia de nuestros ancestros neandertalizados sigue tan oscura como antes.
Dicho todo lo anterior, y dejando ya el estudio, es posible que algún lector se haya hecho el siguiente razonamiento: si llevamos un 1-3% de ADN neandertal, ¿significa que el resto de nuestro material genético es diferente? ¿Cómo es posible, si suele decirse que compartimos un 99% de nuestro ADN con los chimpancés? Si usted se ha hecho esta pregunta, ya se habrá figurado que ciertas cosas se han contado mal. Y es que, como explicaré mañana, la idea de que somos en un 99% genéticamente idénticos a los chimpancés es sencillamente una gran tontería.