Entradas etiquetadas como ‘Iglesia Católica’
Alfred López 04 de mayo de 2023
A través de mi perfil @yaestaellistoquetodolosabe2 en la red social Instagram me preguntan de dónde surge llamar ‘monja’ a la religiosa de una orden o congregación.

El diccionario de la Rae, en su entrada destinada al término ‘monja’ envía directamente a la referente a ‘monje’, debido a que, originalmente, dicho vocablo solo hacía referencia a los integrantes masculinos de una comunidad religiosa.
Por tanto, la palabra monja proviene de monje y esta nos llegó al castellano desde el occitano antiguo ‘monge’ (de exacto significado), que provenía del latín tardío ‘monăchus’ (anacoreta), y a su vez derivaba del griego bizantino ‘monachós’ que significa ‘solitario’, ‘solo’, debido a que este término era utilizado originalmente para describir a aquellos cristianos que habían elegido vivir una vida eremita en el desierto o en lugares apartados y alejados de la sociedad (ermitaños, anacoretas…).
Con el tiempo, el término monje comenzó a ser utilizado para referirse a cualquier persona que había hecho votos religiosos y vivía en comunidad, dedicada a la oración y a la contemplación.
En la Edad Media, los monjes se convirtieron en figuras importantes en la sociedad europea, especialmente en la Iglesia Católica Romana, donde desempeñaban un papel fundamental en la vida religiosa, cultural e incluso gubernamental.
Cabe destacar que el término monje se ha utilizado históricamente para describir a los hombres que viven en comunidades religiosas y que, en un principio, se utilizaba el vocablo ‘diaconisa’ para describir a las mujeres que habían hecho votos religiosos y vivían en conventos y que hoy en día conocemos como monja.
Te puede interesar leer también:
Fuente de la imagen: Wikimedia commons
Tags: ¿De dónde surge llamar ‘monja’ a la religiosa de una orden o congregación?, anacoreta, congregación, diaconisa, ermitaño, Iglesia Católica, monge, monja, monjas de clausura, monje, monjes, orden religiosa, religiosas, religiosos | Almacenado en: Curiosidades Religiosas, El origen de..., Preguntas con respuesta
Alfred López 06 de enero de 2021
En un buen número de países, en los que la Iglesia Ortodoxa (una de las ramas del cristianismo) es la confesión oficial y mayoritaria (como por ejemplo Rusia, Armenia, Bielorrusia, Egipto, Etiopía, Georgia, Kazajstán o Serbia), las festividades de Nochebuena y Navidad no se celebran respectivamente el 24 y 25 de diciembre, sino el 6 y 7 de enero.

Eso se debe a que los ortodoxos siguen rigiéndose por el «calendario juliano» (creado por el emperador Julio César en el año 46 a.C.), en lugar del «calendario gregoriano» que se utiliza en la mayor parte de países de occidente y en la Iglesia Católica (ideado por el papa Gregorio XIII en 1582) existiendo entre ambos calendarios trece días de desfase.
Y es que, originalmente, el día del nacimiento del Mesías (Nochebuena) se celebraba el 6 de enero, junto a la epifanía de los Reyes Magos y el bautismo de Jesús, tres celebraciones que con el paso del tiempo se fue cambiando de fecha en los países que se regían por el calendario gregoriano y que sin embargo continuó manteniéndose en aquellos que siguen rigiendo sus festividades con el antiguo calendario juliano (las comunidades ortodoxas).
Curiosamente nos podemos encontrar con países en el que, con varios siglos de retraso, se acogieron al calendario gregoriano (como es el caso de Rusia, que lo hizo en 1918), pero que siguen manteniendo las fechas antiguas de sus fiestas tradicionales y religiosas.
Eso sí. No solo hay diferencias en las fechas navideñas entre católicos y ortodoxos, también lo hay en la forma de celebrarlas, siendo mucho más austeras las de la Iglesia Ortodoxa en la que los menús no son de abundante comida sino más bien austera y en algunos casos (como en Etiopía) llegando a hacer algún día de ayuno.
Cabe destacar que no todos los ortodoxos celebran la Navidad acorde con el calendario juliano, como es el caso de la griega, chipriota, búlgara o la de Jerusalén.
Los trece días de desfase entre ambos calendarios también provoca que se traslade las fechas de Año Nuevo (13 de enero) y la Epifanía (19 de enero).
Te puede interesar leer otros post sobre curiosidades navideñas
 No te pierdas mi nuevo libro de curiosidades navideñas «Ya está el listo que todo lo sabe de la NAVIDAD».
No te pierdas mi nuevo libro de curiosidades navideñas «Ya está el listo que todo lo sabe de la NAVIDAD».
136 páginas que dan respuesta a un gran número de cuestiones relacionadas con esta celebración y que incluye un útil «Breve diccionario Navideño».
De venta exclusiva en Amazon, se puede convertir en uno de tus regalos sorpresa para estas navidades (ideal para el «Amigo invisible»). Compra a través del siguiente enlace: https://www.amazon.es/dp/8409162520/
Fuente de la imagen: psycatgames
Tags: ¿Sabías que en algunos países el día de Navidad se celebra el 6 de enero?, 6 de enero, Año nuevo, bautismo de Jesús, Calendario Gregoriano, calendario juliano, catolicismo, día del nacimiento de Jesús, día del nacimiento del Mesías, en algunos países el día de Navidad se celebra el 6 de enero, Epifanía, epifanía de los Reyes Magos, Iglesia Católica, Iglesia Católica Romana, Iglesia Ortodoxa, Navidad, Navidad católica, Navidad ortodoxa, Nochebuena, Nochebuena y Navidad | Almacenado en: Curiosidades del Mundo, Curiosidades Históricas, Curiosidades Navideñas
Alfred López 01 de junio de 2020
Conocemos como basílica al templo de culto religioso de cierta importancia y categoría y que, debido a ello, tiene ciertos privilegios frente a las iglesias comunes.

Curiosamente, ese sentido de albergar un edificio religioso, se le comenzó a aplicar a partir del siglo IV d.C., tras el Edicto de Milán del año 313 (con el que se permitía la libertad de culto y se dejaba de perseguir a los cristianos) y el Concilio de Nicea del 325 (en el que se sentaron las primeras bases de lo que con el tiempo ha desencadenado en el cristianismo tal y como lo conocemos hoy). Desde entonces aquellas edificaciones de la Iglesia Católica de cierta relevancia empezaron a ser conocidas como ‘basílicas’.
Pero el término ‘basílica’ no surgió de la religión, sino que fue adoptado del que se utilizaba durante los tiempos de la Antigua Roma con el que se designaba de ese modo al ‘edificio público que servía a los romanos de tribunal y de lugar de reunión y de contratación’ (tal y como se define en el diccionario de la RAE).
Y los antiguos romanos no fueron quienes acuñaron el término en latín ‘basilĭca’ para hacer referencia a ese tipo de edificio, sino que ellos lo tomaron desde el griego ‘basilikḗ’ (βασιλική), cuyo significado era ‘regia’, ‘real’ y el cual hacía referencia al salón del palacio del rey en el que se celebraban las coronaciones o se realizaban la audiencias más importantes.
Al mismo tiempo, provenía del término ‘basiléus’ que era cómo se designaba al palacio el que vivía el rey de Bizancio (aproximadamente hacia el siglo V a.C.) y en el que atendía a los súbditos.
El significado literal de ‘basiléus’ era ‘asiento del pueblo’, compuesto etimológicamente por ‘basis’ (asiento, base) y ‘laós’ (pueblo) y hacía referencia al lugar al que acudía el pueblo para hablar con su monarca y de ahí que el término ‘basileos’ fuese un título de origen griego utilizado para hacer referencia a distintos tipos de monarcas durante la antigüedad.
Te puede interesar leer también:
Fuente de la imagen: Wikimedia commons
Tags: basileo, basileos, basiléus, basílica, basilikḗ, basis, Bizancio, catedral, El curioso origen y evolución del término ‘basílica’, El origen del término ‘basílica’, iglesia, Iglesia Católica, Imperio de Bizancio, origen del término ‘basílica’, palacio, Palacio Real, real, regia, rey, rey de Bizancio, santuario, templo, templo católico, templo de culto religioso, templo religioso | Almacenado en: Curiosidades Históricas, Curiosidades Religiosas, El origen de..., Miscelanea de Curiosidades
Alfred López 02 de enero de 2020
Ucrania es un país cuya religión mayoritaria es la ortodoxa y, por tanto, celebra el día de Navidad el 6 de enero, de acuerdo al «calendario juliano» con el que siguen rigiéndose la mayoría de los católicos ortodoxos, existiendo trece días de desfase respecto al «calendario gregoriano» utilizado en la mayor parte de países de occidente y en la Iglesia Católica.

Las costumbres navideñas de este país de Europa del Este van a medio camino entre la tradición del rito ortodoxo y la festividad consumista occidental y, por tanto, en los hogares hay una amalgama de celebraciones.
Los ucranianos a la hora de decorar el árbol de Navidad (llamado «Yalynka») utilizan las tradicionales bolas, luces, guirnaldas, figuritas y una vez finalizado cubren todo ello con una telaraña, además de esconder una araña entre las ramas.
Evidentemente, tanto el arácnido como la red que se colocan son falsos y esta costumbre se originó a raíz de una antigua leyenda popular de finales del siglo XIX, de la que hoy circulan numerosas versiones con diferentes elementos o protagonistas.
La más famosa es la que explica la historia de una pobre viuda con hijos pequeños que al llegar la Navidad no tenía dinero para comprar los adornos para colocar en el Yalynka. A pesar de su extrema pobreza cogió unas pocas cosas que tenía en la casa (como nueces y algunas frutas) y adornó un árbol que había frente a la cabaña donde vivían, con el fin de conmemorar el nacimiento del Niño Jesús. Esa noche, mientras dormían, un grupo de arañas que había en el árbol tejieron una enorme telaraña que lo cubrió y a la mañana siguiente, tras amanecer, el primer rayo de sol convirtió la red de araña en hilos de oro y plata.
Dependiendo de la región de Ucrania se le da diferentes detalles a esta leyenda, pero los elementos coincidentes de todas las historias son la viuda pobre, el árbol, las arañas y la telaraña que se convierte en los preciados metales.
Siguiendo la tradición, las familias ucranianas cubren sus árboles navideños con una telaraña (suele ser de un spray que se vende, como el usado en la fiesta de Halloween) y esconden entre las ramas del Yalynka una araña, la cuál debe ser encontrada por los más pequeños de la casa el día de Navidad. Quien la encuentre recibirá un regalo adicional, será afortunado todo el año o será el primer miembro de la familia en abrir sus regalos, algo muy similar a lo que se hace con la tradición de esconder un pepinillo y que te expliqué días atrás en otro post de este blog.
 No te pierdas mi nuevo libro de curiosidades navideñas «Ya está el listo que todo lo sabe de la NAVIDAD».
No te pierdas mi nuevo libro de curiosidades navideñas «Ya está el listo que todo lo sabe de la NAVIDAD».
136 páginas que dan respuesta a un gran número de cuestiones relacionadas con esta celebración y que incluye un útil «Breve diccionario Navideño».
De venta exclusiva en Amazon, se puede convertir en uno de tus regalos sorpresa para estas navidades (ideal para el «Amigo invisible»). Compra a través del siguiente enlace: https://www.amazon.es/dp/8409162520/
Fuente de la imagen: Wikimedia commons
Tags: araña, Árbol de Navidad, árbol de Navidad en Ucrania, Calendario Gregoriano, calendario juliano, católicos ortodoxos, Día de Navidad, Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa, La curiosa tradición de colocar telarañas en los árboles de Navidad en Ucrania, Navidad ortodoxa, rito ortodoxo, telaraña, telaraña en el árbol de Navidad, Ucrania, Ukrania, Yalynka | Almacenado en: Curiosidades del Mundo, Curiosidades Navideñas, El origen de...
Alfred López 13 de octubre de 2017

Conocemos como ‘gueto’ a aquel lugar enclavado en una población (normalmente un barrio o suburbio a las afueras) en el que convive un amplio conjunto de personas, que suelen hacerlo de forma marginal y que, en la mayoría de ocasiones, pertenecen a un mismo grupo étnico, religioso o clase social (la más desfavorecida).
El término gueto (comúnmente escrito ‘ghetto’) se dio a conocer ampliamente a partir de la llegada al poder del Tercer Reich en Alemania (y posteriormente durante la Segunda Guerra Mundial y los países que iban invadiendo), donde inicialmente se separó a las personas que profesaban la religión judía del resto de la población, obligándoles a vivir en distritos controlados y en condiciones infrahumanas (después llevados la inmensa mayoría de ellos a los campos de concentración).
Pero este no fue el origen del vocablo sino que para encontrar de dónde surge hemos de trasladarnos quinientos años atrás, concretamente al primer cuarto del siglo XVI, en la ‘Serenísima República de Venecia’, una Ciudad-Estado que desde su fundación en el siglo IX se había convertido en una de las más prósperas potencias económicas de Europa (y gran parte del planeta) y hasta allí habían ido llegando a lo largo de los siglos diferentes flujos migratorios desde otros lugares, entre ellos numerosísimos judíos (muchos de ellos procedentes de la Península Ibérica tras ser expulsados por los Reyes Católicos).
En el año 1516 el gobierno de la república veneciana, que estaba en manos de la Iglesia Católica, ante el masivo aumento de población judía decidió regular la estancia de éstos en la Ciudad-Estado y como modo de mantenerlos controlados los obligó a trasladarse hasta el barrio del Cannaregio, donde se amuralló y tan solo se les permitía salir de allí a determinadas horas del día (entre las doce del mediodía y las seis de la tarde, a partir de esta hora se daba el toque de queda y no se podía salir del barrio hasta las doce de la mañana del día siguiente y quien lo hacía era apresado).
El barrio del Cannaregio era conocido comúnmente como ‘geti’ cuya traducción era fundición, debido a que en aquel lugar se encontraban las antiguas fundiciones de metales. Con el tiempo este término derivó en ‘ghetto’ (castellanizado en gueto) y fue el que le dio nombre al lugar donde convivía la población judía (un lugar que tenía una pequeña extensión de tan solo 105 por 93 metros y en los que vivían hacinados. Esto llevó a que con los años sea la zona de Venecia donde más bloques altos de viviendas hay, debido a que era la única forma de poder dar cabida a todos los judíos que allí residían.
Con el paso del tiempo el término gueto ha seguido utilizándose pero se le ha dado el sentido de suburbio marginal.
Cabe destacar que los expertos andan divididos sobre el origen etimológico del término gueto y aunque la mayoría defienden la procedencia anteriormente mencionada del vocablo geti (fundición), otros apuntan que antiguamente dicho vocablo se utilizaba para llamar así a la calle, pero hay quien apunta que proviene de ‘borghettho’ diminutivo de ‘borgo’ que en veneciano significaba pequeña ciudad.
Te puede interesar leer el post: ¿Dónde está el ‘Kilómetro Cero’ en otras capitales del mundo?
Fuentes de consulta: ushmm / Oxford University Press’s / elpais / comaconcomilla / RAE / e-venise / nytimes
Fuente de la imagen: Wikimedia commons
Tags: ¿De dónde surge llamar ‘gueto’ a un barrio marginal?, afueras, aledaños, alfoz, aljama, andurrial, arrabal, barrio, barrio del Cannaregio, barrio del Cannaregio Venecia, barrio marginal, borghettho, borgo, Cannaregio, Cannaregio Venecia, extramuros, extrarradio, fundición, geti, ghetto, Ghetto Venecia, gueto, gueto Venecia, Iglesia Católica, judería, judíos, límite, marginal, periferia, población judía, República de Venecia, Serenísima República de Venecia, suburbio, venecia | Almacenado en: Curiosidades del Mundo, Curiosidades Históricas, Curiosidades Religiosas, Curiosos Personajes, El origen de..., Preguntas con respuesta
Alfred López 03 de mayo de 2017

Se conoce como enfermedad venérea a aquellas infecciones que son transmitidas y contagiadas a través del contacto sexual.
El término ‘venérea’ (o su forma masculina ‘venéreo’) en su origen se utilizaba para referirse al placer y deleite del acto sexual y etimológicamente provenía del nombre en latín ‘Venus’, Diosa romana del amor y la fertilidad (el significado de venéreo era ‘lo que Venus emana’). Esto hizo que frecuentemente estuviera referenciada y relacionada con todo lo que tenía que ver con el deseo carnal y el acto sexual.
Posteriormente, tras expandirse el Cristianismo como principal religión en occidente, la Iglesia Católica señaló como pecado las conductas libidinosas, el acto sexual fuera del propósito de procrear dentro del matrimonio y todas aquellas conductas lascivas e indecorosas relacionadas con el sexo.
A pesar de que las enfermedades de transmisión sexual ya se conocían desde muchísimo tiempo antes, en la Edad Media se empezó a llamarlas ‘venéreas’ debido a que éstas se contraían a través del deleite sexual pero, sobre todo, culpabilizando a las mujeres de ello, ya que éstas (según la Iglesia Católica) eran las responsables de infectar a los hombres por culpa de su lujuria la cual emanaba de la diosa pagana Venus.
Así fue como desde la religión se tergiversó y utilizó un término que había sido originalmente concebido para referirse al deleite del placer carnal del sexo y el amor y lo convirtió en un vocablo relacionado con las enfermedades contraídas a través de los ‘actos impuros’.
Otros posts que te puede interesar leer:

Esta curiosidad es una de las que encontrarás en mi libro «Ya está el listo que todo lo sabe de SEXO». De venta en librerías y Amazon: https://amzn.to/2q6wNXa
Fuente de la imagen: pixabay
Tags: acto sexual, actos impuros, conductas libidinosas, contacto sexual, contagio, contagio sexual, cristianismo, deleite del acto sexual, deleite del sexo, deseo carnal, Diosa romana Venus, Diosa Venus, El curioso origen de llamar ‘enfermedad venérea’ a las infecciones de transmisión sexual, enfermedad, enfermedad de transmisión sexual, enfermedad venérea, ETS, gonorrea, hongos, Iglesia Católica, infección sexual, infecciones de transmisión sexual, infecciones por hongos, lascivo, lidibinoso, lo que Venus emana, mitología romana, origen de llamar ‘enfermedad venérea’ a las infecciones de transmisión sexual, placer, relaciones sexuales, sexo, sífilis, venérea, venéreo, Venus | Almacenado en: Curiosidades Científicas, Curiosidades Históricas, Curiosidades Religiosas, Curiosidades sobre sexo, El origen de...
Alfred López 28 de abril de 2017
 El término ‘pontífice’ era utilizado en la Antigua Roma para referirse al magistrado sacerdotal encargado de presidir los ritos paganos. Éste era denominado pontĭfex maximus [máximo pontífice]. Con la aparición del cristianismo se le adjudicó al ‘papa’ (para ser diferenciados de los sacerdotes paganos) el título de pontĭfex summus [sumo pontífice].
El término ‘pontífice’ era utilizado en la Antigua Roma para referirse al magistrado sacerdotal encargado de presidir los ritos paganos. Éste era denominado pontĭfex maximus [máximo pontífice]. Con la aparición del cristianismo se le adjudicó al ‘papa’ (para ser diferenciados de los sacerdotes paganos) el título de pontĭfex summus [sumo pontífice].
El origen etimológico del término proviene del latín pontĭfex, formado por pontis [puente] y al que se añadió el sufijo –ifice [constructor, hacedor], por lo que su significado viene a ser «constructor de puentes» o «el que hace puentes».
El calificativo se le adjudicó al máximo jerarca de la Iglesia Católica como clara referencia al puente que construye entre Dios y los creyentes.
Quizás te interese leer estos posts:
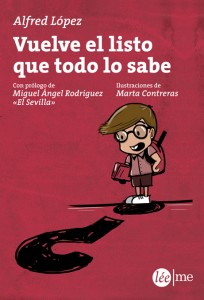
Curiosidad que forma parte del libro “Vuelve el listo que todo lo sabe” de Alfred López publicado por Editorial Léeme Libros.
Compra el libro online y recíbelo a través de un mensajero en tan solo 24 horas y sin pagar gastos de envío: http://latiendadeleemelibros.bigcartel.com/product/vuelve-el-listo-que-todo-lo-sabe
Fuente de la imagen: Wikimedia commons
Tags: ¿De dónde surge llamar ‘pontífice’ al papa de Roma?, constructor de puentes, Dioses paganos, el que hace puentes, Iglesia Católica, pagano, paganos, Papa, Papa de Roma, pontĭfex, pontĭfex maximus, pontĭfex summus, pontífice, pontífice papa de Roma, Sumo Pontífice | Almacenado en: Curiosidades Históricas, Curiosidades Religiosas, Curiosos Personajes, El origen de..., Preguntas con respuesta
Alfred López 18 de marzo de 2017

La expresión ‘entrar con el pie derecho’ se utilizar para señalar que algo se ha empezado positivamente o que alguien nuevo que acaba de llegar lo ha hecho de manera correcta, afortunada y sin problemas.
Originariamente la expresión proviene del mundo eclesiástico y más concretamente de los antiguos misales que indicaban que el sacerdote debía acceder al altar dando el primer paso con el pie derecho.
La explicación sobre el porqué debía hacerse así es que según los antiguos católicos al Paraíso solo se accedía por el camino de la derecha y entrando con ese pie.
Si algún religioso por despiste lo hacía dando el primer paso con el pie izquierdo y por casualidad cometía algún error durante la homilía o se quedaba en blanco echaba la culpa a no haber accedido con el pie correcto.
Con el tiempo también se convirtió en sinónimo de mala suerte hacer muchas cosas con el pie cambiado (por ejemplo, levantarse con el pie izquierdo) siendo una de las supersticiones más conocidas.
Otros posts que te puede interesar leer:
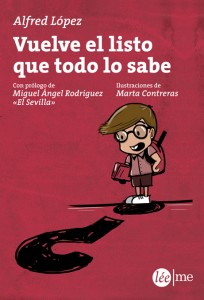
Curiosidad que forma parte del libro “Vuelve el listo que todo lo sabe” de Alfred López publicado por Editorial Léeme Libros.
Compra el libro online y recíbelo a través de un mensajero en tan solo 24 horas y sin pagar gastos de envío: http://latiendadeleemelibros.bigcartel.com/product/vuelve-el-listo-que-todo-lo-sabe
Fuente de la imagen: pexels
Tags: ¿De dónde surge la expresión ‘entrar con el pie derecho’?, Altar, católicos, dar misa, el origen de la expresión ‘entrar con el pie derecho’, entrar con el pie derecho, Iglesia Católica, ir con el pie cambiado, misa, pie derecho, sacerdote, supersticion | Almacenado en: Curiosidades Históricas, Curiosidades Religiosas, El origen de..., Preguntas con respuesta
Alfred López 04 de noviembre de 2016

‘Donde fueres, haz lo que vieres’ es un famoso consejo, en forma de refrán, que nos recomienda adaptarnos a las costumbres y hábitos de un lugar en el que estemos o viajemos (respetar sus normas, horarios, leyes, idiosincrasia de los habitantes…).
Posiblemente como refrán es uno de los que más variantes tiene y según la zona en la que te encuentres parece que tienen la costumbre de decirlo de un modo diferente, pudiéndonos encontrarlo (entre muchos) de los siguientes modos: Allí donde fueres, haz lo que vieres; Allí donde fueres, haz como vieres; Dondequiera que fueres, haz lo que vieres; Por donde fueres, haz como vieres; Donde quiera que fueres, haz como vieres; Al lugar que fueres, haz lo que vieres; En la tierra donde vinieres, haz lo que vieres.
Todo ello sin contar las diversas formas que tiene cada lengua para decirla.
La expresión original proviene del latín ‘Cum Romae fueritis, Romano vivite more’ (‘Cuando a Roma fueres, como romano vivieres’, que traducido a nuestra forma actual de hablar viene a decir: Cuando vayas a Roma, vive como un romano). Fue pronunciada por primera vez en el siglo IV por Ambrosio de Milán, considerado como uno de los padres de la actual Iglesia católica y uno de los personajes que más influyó para que el cristianismo se impusiera al paganismo del Imperio Romano, consiguiendo que el poder de la Iglesia acabara por encima del poder del Estado.
Pero con esta locución Ambrosio de Milán no pretendía dar consejos de cómo debían comportarse los ciudadanos a la hora de viajar a Roma, sino que originalmente la utilizó para adoctrinar a los fieles y señalarles cuál era el modo de seguir los mandatos de la Iglesia Romana por encima del ‘Arrianismo’, doctrina surgida en esa misma época (promovida por Arrio de Alejandría) y que negaba la divinidad de Cristo.
Así fue como, una exhortación advirtiendo que se debía seguir los mandatos de la Iglesia Romana y no la Arriana que provenía de Alejandría, acabó convirtiéndose en un popular refrán que utilizamos para recomendar que nos adaptemos a las costumbres y hábitos del país en el que nos encontramos, habiendo desaparecido de su intencionalidad el sentido religioso original.
Lee y descubre el curioso origen de otras conocidas palabras y expresiones
 Sigue disfrutando de las curiosidades de este blog también en formato papel y no te pierdas la trilogía de libros: “Ya está el listo que todo lo sabe”, “Vuelve el listo que todo lo sabe” y “Ya está el listo que todo lo sabe de SEXO” que pueden convertirse en un regalo ideal.
Sigue disfrutando de las curiosidades de este blog también en formato papel y no te pierdas la trilogía de libros: “Ya está el listo que todo lo sabe”, “Vuelve el listo que todo lo sabe” y “Ya está el listo que todo lo sabe de SEXO” que pueden convertirse en un regalo ideal.
Cómpralos en Amazon: http://amzn.to/2E3cMXT
Fuente de la imagen: pixabay
Tags: ¿Cuál es el origen de la expresión ‘Donde fueres haz lo que vieres’?, Al lugar que fueres haz lo que vieres, Alejandría, Allí donde fueres haz como vieres, Allí donde fueres haz lo que vieres, Ambrosio de Milán, arrianismo, Arrio, Arrio de Alejandría, costumbres, costumbres y hábitos de un país, costumbres y hábitos del país, cristianismo, Cristiano, Cuando a Roma fueres como romano vivieres, Cuando vayas a Roma vive como un romano, Cum Romae fueritis, Cum Romae fueritis Romano vivite more, Dios pagano, divinidad de Cristo, Donde fueres haz lo que vieres, Donde quiera que fueres haz como vieres, Dondequiera que fueres haz lo que vieres, En la tierra donde vinieres haz lo que vieres, hábitos, idiosincrasia, iglesia, Iglesia Católica, Iglesia Romana, Imperio Romano, Padre de la Iglesia católica, paganismo, pagano, Por donde fueres haz como vieres, refrán, refranero, Romano vivite more, San Ambrosio de Milán | Almacenado en: Curiosidades del Mundo, Curiosidades Históricas, Curiosidades Religiosas, Curiosos Personajes, El origen de..., Preguntas con respuesta
Alfred López 28 de diciembre de 2015
 A pesar de que el 28 de diciembre es la fecha escogida por la Iglesia Católica para conmemorar la matanza de los niños menores de dos años ordenada por Herodes (según explica San Mateo en su evangelio) y que es conocido como el ‘Día de los Santos Inocentes’, esta jornada también es famosa por ser el día escogido por muchas personas para gastar bromas (comúnmente conocidas como inocentadas).
A pesar de que el 28 de diciembre es la fecha escogida por la Iglesia Católica para conmemorar la matanza de los niños menores de dos años ordenada por Herodes (según explica San Mateo en su evangelio) y que es conocido como el ‘Día de los Santos Inocentes’, esta jornada también es famosa por ser el día escogido por muchas personas para gastar bromas (comúnmente conocidas como inocentadas).
Pero en el post de hoy no me voy a centrar en el origen específico de este día sino en la etimología de dos de los términos más relacionados con esta jornada: ‘broma’ e ‘inocente’.
La palabra ‘broma’ proviene del nombre de un molusco marino invasor que se adhería en la base de los barcos antiguos, que estaban hechos de madera, e iba carcomiéndolos lentamente.
La broma, también conocida como teredón, teredo o taraza, es minúscula y al adherirse a la madera apenas mide un cuarto de milímetro pero en cuestión de unas pocas semanas puede llegar a medir diez centímetros. Posee unos minúsculos dientes que son capaces de roer todo tipo de madera, realizando complejos túneles que acaba destruyendo toda la estructura por la que ha ido carcomiendo.
En la antigüedad, este hecho apesadumbraba a los marinos y propietarios de las embarcaciones afectadas, por lo que lo consideraban algo muy pesado que les había ocurrido. Con el tiempo se aplicó el termino broma para cualquier acto que abrumase al afectado, llegando hasta nuestros días tal y como conocemos la definición de la palabra broma.
Por su parte, la palabra ‘inocente’ se utiliza para señalar a aquel que está libre de culpa, es ingenuo, cándido o no tiene malicia, siendo fácil de engañar.
El origen del término lo encontramos en el latín ‘innŏcens’ formado por el prefijo negativo ‘in’, que expresa el valor contrario a la palabra que acompaña y ‘nocere’ (daño, dañar, perjudicial), por lo que su significado es ‘el que no perjudica/daña’.
En la época del Imperio Romano se tomó por costumbre utilizar el término inocente para referirse a los niños de corta edad, debido a que éstos carecían de maldad alguna.
Post relacionado: ¿Por qué el 1 de abril es el April Fool’s Day?
Lee y descubre el curioso origen de otras conocidas palabras y expresiones
Fuente de la imagen: clker
Tags: 28 de diciembre, broma, Día de las inocentadas, Día de los inocentes, Día de los Santos Inocentes, etimología, Evangelio de Mateo, Evangelio de San Mateo, gastar bromas, hacer inocentadas, Herodes, Iglesia Católica, Imperio Romano, innŏcens, Inocentada, inocentadas, inocente, molusco marino invasor, nocere, rey Herodes, San Mateo, teredón, Un par de etimologías relacionadas con las bromas y las inocentadas | Almacenado en: Curiosas Efemérides, El origen de..., Miscelanea de Curiosidades

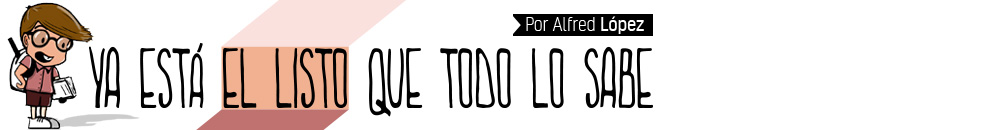


 No te pierdas mi nuevo libro de curiosidades navideñas «Ya está el listo que todo lo sabe de la NAVIDAD».
No te pierdas mi nuevo libro de curiosidades navideñas «Ya está el listo que todo lo sabe de la NAVIDAD».




 El término ‘pontífice’ era utilizado en la Antigua Roma para referirse al magistrado sacerdotal encargado de presidir los ritos
El término ‘pontífice’ era utilizado en la Antigua Roma para referirse al magistrado sacerdotal encargado de presidir los ritos 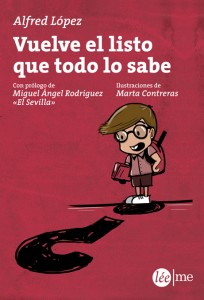


 Sigue disfrutando de las curiosidades de este blog también en formato papel y no te pierdas la trilogía de libros: “
Sigue disfrutando de las curiosidades de este blog también en formato papel y no te pierdas la trilogía de libros: “ A pesar de que el 28 de diciembre es la fecha escogida por la Iglesia Católica para conmemorar la matanza de los niños menores de dos años ordenada por Herodes (según explica San Mateo en su evangelio) y que es conocido como el ‘
A pesar de que el 28 de diciembre es la fecha escogida por la Iglesia Católica para conmemorar la matanza de los niños menores de dos años ordenada por Herodes (según explica San Mateo en su evangelio) y que es conocido como el ‘