Todos lo hemos dicho o escuchado en alguna ocasión aquella frase típica de que los bebés vienen de París y los trae una cigüeña. Una respuesta que se da a los más pequeños cuando se interesan por saber de dónde vienen los niños (sobre todo cuando llega un hermanito nuevo a casa).

En realidad, esta recurrente contestación, es una mezcla de diferentes historias, cuentos y leyendas que desde hace muchos siglos se han ido explicando en las diferentes culturas y países y que ha llegado hasta nuestros días en esta forma.
Si nos ponemos a bucear por la red o en libros antiguos podremos encontrar que cada autor nos explica una versión u origen diferente e incluso algunos con detalles en común.
Lo primero que debemos hacer es separar cigüeña y París, ya que ambas cosas se explicaban por separado y con el tiempo acabó unificadas y explicándose en la misma historia.
Por un lado tenemos la milenaria creencia de muchos pueblos y culturas que veía a las cigüeñas como un ave sagrada y que traía suerte y prosperidad. Nuestros antepasados se dieron cuenta de que con la entrada de la primavera regresaban las cigüeñas de su migración y  con ellas traían los días de más luz y calor, época en la que era tradición celebrar los enlaces matrimoniales por aquel entonces y que, tras la noche de bodas, muchas esposas quedaban embarazadas.
con ellas traían los días de más luz y calor, época en la que era tradición celebrar los enlaces matrimoniales por aquel entonces y que, tras la noche de bodas, muchas esposas quedaban embarazadas.
También se fijaron que una de las principales cosas que hacían las cigüeñas, tras su regreso, era hacer su nido en el punto más alto que encontraban (normalmente una torre o campanario) y allí ponían sus huevos y tenían a sus crías, a las que alimentaban y cuidaban con esmero.
Podemos encontrar que tanto en la mitología griega, romana, germana o escandinava hay múltiples referencias a las cigüeñas como un pájaro de buenaventura y prosperidad.
Todo ello hizo que con el tiempo se tuviera el convencimiento de que el regreso de las cigüeñas y noticia de la llegada de un bebé estuviesen relacionas.
Fue a partir de ahí que muchos autores escribieran cuentos y relatos en los que se explicaba que la dicha a una familia llegaba a través de un recién nacido que había sido llevado por una cigüeña. Entre ellos encontramos a Hans Christian Andersen quien, en 1838, publicó un relato corto titulado ‘Las cigüeñas’ y que hacía referencia al mito de que estas eran las portadoras de bebés (aunque ese no era en lo que se centraba dicha historia, que realmente era algo cruel, como otros cuentos de este célebre autor danés).
Hoy en día se nos representa la cigüeña portando un bebé que va cómodamente tumbado o envuelto en una especie de sábana, pero antiguamente se tenía el convencimiento de que los recién nacidos eran agarrados por el pescuezo y transportados por estas aves directamente con el pico. Esto llevó a denominar como ‘mordisco de cigüeña’ a los ‘hemangiomas cervicales’ (Nevus flammeus nuchae), una mancha rojiza que aparece en la nuca de algunos recién nacidos y que suele desaparecer antes de haber cumplido el primer año de vida en el 95 % de los casos.
Sobre la creencia de que los niños vienen de París también se juntan varias historias y creencias.
Por un lado está la costumbre que surgió, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, de ir a la capital francesa en el viaje de ‘Luna de miel’, el cual se convirtió en el principal destino de los recién casados y de ahí que se la denomine ‘la ciudad del amor’ (evidentemente de aquellas parejas que, económicamente, se lo podían permitir). Muchas eran las recién casadas que regresaban habiendo quedado embarazadas, por lo que rápidamente surgió el dicho de que ‘traían un bebé de París’.
También nos encontramos con una antiquísima leyenda que se hizo muy popular varios siglos atrás y que explicaba la historia de un humilde matrimonio de Alsacia (noreste de Francia) cuyo mayor deseo era tener un hijo y que un año recibieron la visita de una pareja de cigüeñas que construyeron su nido en la salida de la chimenea de su hogar; el esposo, al subir hasta allí para ver por qué el humo de la chimenea no tiraba hacia arriba, encontró a un recién nacido que había sido dejado por las aves. Este relato (con numerosísimas variantes) se hizo muy célebre en la Edad Media y, según parece, era común explicar que los bebés provenían de Alsacia.
Muchos son los que opinan que con el tiempo se cambió la localidad de Alsacia por la de París, aunque la mayoría de los expertos señalan que son orígenes diferentes y que es más que probable que el origen real sea el que he explicado un par de párrafos más arriba y que tenía que ver con el viaje realizado por los recién casados a la capital de Francia.
Te puede interesar leer también:
Post realizado como respuesta a una consulta que me han hecho llegar desde el legendario programa radiofónico ‘La nit dels ignorants 3.0’ de Catalunya Ràdio a través de Twiter
Fuentes de las imágenes: Wikimedia commons (1) / pixabay / Wikimedia comons (2)

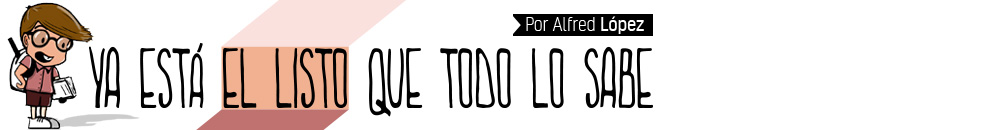









 con ellas traían los días de más luz y calor, época en la que era tradición celebrar los enlaces matrimoniales por aquel entonces y que, tras la noche de bodas, muchas esposas quedaban embarazadas.
con ellas traían los días de más luz y calor, época en la que era tradición celebrar los enlaces matrimoniales por aquel entonces y que, tras la noche de bodas, muchas esposas quedaban embarazadas.
 Pero con el tiempo las autoridades parisinas se dieron cuenta que esa fórmula de identificación de criminales también podía ser útil a la hora de descubrir la identidad de muchos de los fallecidos que aparecían en las calles de la ciudad (sobre todo en el fondo del rio Sena).
Pero con el tiempo las autoridades parisinas se dieron cuenta que esa fórmula de identificación de criminales también podía ser útil a la hora de descubrir la identidad de muchos de los fallecidos que aparecían en las calles de la ciudad (sobre todo en el fondo del rio Sena). La Gioconda, también conocida como La Mona Lisa, es uno de los cuadros más famosos de la Historia y que fue realizado por el genio renacentista Leonardo Da Vinci.
La Gioconda, también conocida como La Mona Lisa, es uno de los cuadros más famosos de la Historia y que fue realizado por el genio renacentista Leonardo Da Vinci.
 Por ejemplo uno de ellos es el ayuntamiento de París quienes han puesto en marcha la campaña ‘love without locks’ (amor sin candados/cerraduras) e invita a fotografiarse en sus puentes sobre el río Sena y colgar las fotos en las redes bajo la etiqueta
Por ejemplo uno de ellos es el ayuntamiento de París quienes han puesto en marcha la campaña ‘love without locks’ (amor sin candados/cerraduras) e invita a fotografiarse en sus puentes sobre el río Sena y colgar las fotos en las redes bajo la etiqueta  El propósito no era actuar en salas de teatro, como si de un dúo cómico se tratara, sino que decidieron unir sus talentos intelectuales para escribir guiones cinematográficos y rodar películas surrealistas.
El propósito no era actuar en salas de teatro, como si de un dúo cómico se tratara, sino que decidieron unir sus talentos intelectuales para escribir guiones cinematográficos y rodar películas surrealistas. El flechazo entre ambos fue inmediato y tras unas horas conversando se dieron cuenta que ambos tenían una visión muy similar sobre el arte y el surrealismo, motivo por el que decidieron reunirse durante los descansos en los rodajes de la película que estaba filmando para escribir conjuntamente un guion que titularon ‘Jirafas en ensalada de lomos de caballo’.
El flechazo entre ambos fue inmediato y tras unas horas conversando se dieron cuenta que ambos tenían una visión muy similar sobre el arte y el surrealismo, motivo por el que decidieron reunirse durante los descansos en los rodajes de la película que estaba filmando para escribir conjuntamente un guion que titularon ‘Jirafas en ensalada de lomos de caballo’.