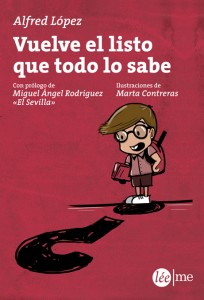Entradas etiquetadas como ‘Don Quijote de la Mancha’
Alfred López 03 de agosto de 2020
Cualquier persona si escucha el término ‘quijote’ rápidamente lo relaciona con el protagonista de la novela de caballería en lengua española más famosa en todo el planeta.

Su autor, Miguel de Cervantes, denominó como ‘Don Quijote de la Mancha’ al personaje principal de su célebre obra, quien a su vez era el ‘alter ego’ de Alonso Quijano, un hidalgo que, en sus momentos de delirios, se cree un caballero andante dedicado a ‘desfacer agravios y enderezar entuertos’ junto a su fiel escudero Sancho Panza.
Según nos relata el autor de tan insigne novela, fuel el propio protagonista quien decidió cómo llamarse, tras pensárselo durante ocho días y añadiéndole a tal denominación también su lugar de origen (La Mancha).
Todos estos detalles podemos ir descubriéndolos a lo largo de las dos partes de la novela, pero lo que ya no es comúnmente conocido es en qué se inspiró el propio Cervantes para denominar como ‘Don Quijote’ al protagonista de su historia.
Y es que tal denominación tiene mucho que ver con ese personaje, quien se inspira para el nombre de su alter ego en una pieza fundamental en la indumentaria de cualquier caballero andante que se precie: la pieza del arnés (armadura) encargada en cubrir los muslos muy utilizada en la época y que se denominaba de ese modo, ‘quijote’.
Etimológicamente el término quijote o ‘quixote’ (para referirse a esa pieza de la armadura) proviene del catalán ‘cuixot’, forma aumentativa de ‘cuixa’ (muslo), y a su vez éste vocablo llegaba desde el latín ‘coxa’, cuyo significado era ‘cadera’.
Te puede interesar leer también:
Fuente de la imagen: mrthk (Flickr)
Tags: ¿En qué se inspiró Cervantes para bautizar como ‘Don Quijote’ al protagonista de su insigne novela?, Alonso Quijano, Armadura, arnés, cadera, Cervantes, coxa, cuixa, cuixot, Don Quijote, Don Quijote de la Mancha, Don Quixote, El hidalgo caballero Don Quijote de la Mancha, La Mancha, Miguel de Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, muslo, quijote armadura, quijote de la armadura, quixote, Sancho Panza | Almacenado en: Curiosos Libros, Curiosos Personajes, El origen de..., Preguntas con respuesta
Alfred López 24 de marzo de 2020
El término ‘titiritero’ hace referencia al artista que se dedica a entretener al público utilizando unos ‘títeres’, muñecos que se mueven mediante hilos u otros mecanismos y que también son llamados marionetas o guiñoles.

Hay constancia de la existencia de estos profesionales del entretenimiento desde hace más de dos mil años y ya en las antiguas Roma y Grecia se realizaban espectáculos en los que los artistas (entre los muchos números que realizaban) entretenían al público presenten mediante muñecos articulados con hilos o varillas. Ese tipo de títere era conocido por aquel entonces como ‘neurospastas’, término proveniente del griego ‘neurospastes’ (νευροσπαστασ) y cuyo significado literal era: ‘objeto tirado por nervios, cuerdas o hilos’.
 El término títere, para referirse a ese tipo de muñecos, surgió a partir de la Edad Media, siendo su etimología la onomatopeya ‘tit-tit’, característico sonido que hace al ser movido por los hilos. De ahí que al profesional que lo manejaba se le empezara a conocer como ‘titiritero’.
El término títere, para referirse a ese tipo de muñecos, surgió a partir de la Edad Media, siendo su etimología la onomatopeya ‘tit-tit’, característico sonido que hace al ser movido por los hilos. De ahí que al profesional que lo manejaba se le empezara a conocer como ‘titiritero’.
Ambos términos (títere y titiritero) aparecen mencionados en varias obras de nuestra literatura, entre ellas en la segunda parte de ‘Don Quijote de la Mancha’, concretamente en los capítulos XXV y XXVI, en los que se menciona al titiritero ‘Maese Pedro’ y donde también se origina la famosa expresión ‘No dejar títere con cabeza’.
El hecho de que los artistas encargados en manejar los títeres también realizaban otro tipo de entretenimientos para todos los públicos (interpretar obras de teatro, recitar poesías, cantar…) el término titiritero pasó a ser utilizado para denominar de ese modo a todo aquel que se dedicaba al mundo del espectáculo ambulante (algo muy parecido a lo que ocurrió con el término ‘cómicos’ que también sirvió para englobar a todos los actores que iban de pueblo en pueblo realizando sus representaciones).
En la actualidad algunas son los individuos que utilizan el término ‘titiriteros’ de forma despectiva para referirse a quienes se dedican al mundo del espectáculo.
En un próximo post explicaré el origen de otros términos relacionados con ‘títere’ (marioneta, guiñol…) ya que cada uno tiene su propia y curiosa etimología.
Te puede interesar leer también: El curioso origen de la expresión ‘No dejar títere con cabeza’
Fuente de las imágenes: b1mbo (Flickr) / Wikimedia commons
Tags: ¿Cuál es el origen del término ‘titiritero’?, artista, artista ambulante, artista callejero, cómico, Dejar títere sin cabeza, Don Quijote de la Mancha, etimología, guiñol, guiñoles, marioneta, marionetas, marionetista, muñeco, neurospastas, neurospastes, No dejar títere con cabeza, onomatopeya, segunda parte de ‘Don Quijote de la Mancha’, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, tit-tit, títere, títeres, titiritero | Almacenado en: El origen de..., Preguntas con respuesta
Alfred López 15 de abril de 2019
El refrán ‘De noche, todos los gatos son pardos’ se trata de advertir de la facilidad que hay, en algunas ocasiones, de ser engañados por un impostor a quien podemos toma por otra persona y no percatarnos de sus malas intenciones.

La clara referencia a la noche, de esta locución venía a decir que, con el oscurecer de la noche, es difícil distinguir a unas personas de otras, a los que van con malas intenciones de los vienen con buenos propósitos.
La mayoría de historiadores apuntan que la mención que se hace al gato no es por referencia el animal felino, sino a los madrileños, debido a que los oriundos de esta ciudad son conocidos con dicho apelativo. Todo indica que se originó el refrán poco después de trasladarse a Madrid la capitalidad del Reino, convirtiéndola en Corte y Villa. Esto originó que fuesen numerosos los rufianes y malhechores nocturnos que por allí aparecieron.
Hay constancia de que la expresión era ampliamente conocida y utilizada hacia mediados del siglo XVI e incluso Miguel de Cervantes la utilizó para incorporarla en la ‘Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha’ publicada en el año 1615 (capítulo XXXIII):
[…]Tan buen pan hacen aquí como en Francia, y de noche todos los gatos son pardos, y asaz de desdichada es la persona que a las dos de la tarde no se ha desayunado, y no hay estómago que sea un palmo mayor que otro, el cual se puede llenar, como suele decirse, de paja y de heno[…]
También cabe destacar que existen referencias y citas al mencionado refrán (en sus diferentes variantes) varias décadas antes de aparecer en el Quijote. Esas otras formas de encontrar la expresión son, por ejemplo: ‘De noche los gatos, todos son pardos’, ‘Por la noche todos los gatos son pardos’, ‘Cuando oscurece, todos los gatos son pardos’, ‘En la noche todos los gatos pardos son’ o ‘De noche, a la vela, la burra parece doncella’.
Te puede interesar leer también:
Fuente de la imagen: pexels
Tags: ¿Cuál es el origen de la expresión ‘De noche todos los gatos son pardos’?, Cuando oscurece todos los gatos son pardos, De noche a la vela la burra parece doncella, De noche los gatos, De noche los gatos todos son pardos, De noche todos los gatos son pardos, Don Quijote, Don Quijote de la Mancha, El Quijote, En la noche todos los gatos pardos son, los gatos pardos son, Miguel de Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, Por la noche todos los gatos son pardos, refrán, refranero, refranero español, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, todos los gatos son pardos, todos son pardos | Almacenado en: Curiosidades con animales, Curiosidades Históricas, El origen de..., Preguntas con respuesta
Alfred López 25 de octubre de 2016

Numerosísimas son las expresiones que a través de la novela ‘Don Quijote de la Mancha’ han llegado hasta nuestros días (unas reales y otras apócrifas), teniendo todavía gran vigencia entre nosotros y en nuestro lenguaje coloquial a pesar de los cuatro siglos que han pasado desde que fue escrito tan insigne libro por, el más ilustre y universal de los escritores en lengua castellana, Miguel de Cervantes.
Una de esas expresiones es ‘No dejar títere con cabeza’ (o en su forma ‘Dejar títere sin cabeza’), la cual se utiliza cuando queremos referirnos que alguien (física o verbalmente) en un momento de furia o enfado ha arrasado con todo lo que se ha encontrado, ya sea ocasionando destrozos o porque ha insultado, vejado, amenazado o puesto en su lugar a otra persona. Evidentemente, no hace falta hacerlo de modo violento y en más de una ocasión se realiza haciendo una buena diatriba en la que se injuria contra alguien o algo.
La expresión ‘No dejar títere con cabeza’ no aparece de forma específica en el Quijote, pero sí en una de las situaciones que se dan en su segunda parte, en el que a través del contexto de lo sucedido en los capítulos XXV y XXVI originó el uso de esta famosa locución.
En los mencionados capítulos don Quijote, junto a su fiel escudero Sancho Panza, se encontraban en una venta donde se anunció la representación en un retablo de la obra de títeres (marionetas) ‘El retablo de la libertad de Melisendra’ y en el que el titiritero no es otro que Maese Pedro (personaje que aparece en el primer libro y que fue uno de los esclavos en galeras que liberó el Hidalgo Caballero de la Mancha, aunque no es reconocido por éste ni por su escudero al llevar un vistoso parche verde en el ojo izquierdo).
Durante la representación de la obra (en el que don Gaiferos libera a su amada esposa Melisendra, mientras que son perseguidos por soldados moros) don Quijote sufre una de sus habituales alucinaciones y cree estar presenciando una persecución real, por lo que desenvaina su espada y en pleno delirio se lía a espadazos con los títeres del retablo con el fin de ayudar a escapar a la pareja de enamorados.
Así es como lo escribió el propio Cervantes en su novela:
Viendo y oyendo, pues, tanta morisma y tanto estruendo don Quijote, parecióle ser bien dar ayuda a los que huían; y, levantándose en pie, en voz alta, dijo:
-No consentiré yo en mis días y en mi presencia se le haga superchería a tan famoso caballero y a tan atrevido enamorado como don Gaiferos. ¡Deteneos, mal nacida canalla; no le sigáis ni persigáis; si no, conmigo sois en la batalla!
Y, diciendo y haciendo, desenvainó la espada, y de un brinco se puso junto al retablo, y, con acelerada y nunca vista furia, comenzó a llover cuchilladas sobre la titerera morisma, derribando a unos, descabezando a otros, estropeando a éste, destrozando a aquél, y, entre otros muchos, tiró un altibajo tal, que si maese Pedro no se abaja, se encoge y agazapa, le cercenara la cabeza con más facilidad que si fuera hecha de masa de mazapán.
Quizás te interese leer otros curiosos posts relacionados:
Fuente de la imagen: Wikimedia commons
Tags: ¿Sabías que la expresión ‘No dejar títere con cabeza’ proviene del Quijote?, Cervantes, Citas del Quijote, Dejar títere sin cabeza, don Gaiferos, Don Quijote, Don Quijote de la Mancha, El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, El retablo de la libertad de Melisendra, expresiones del Quijote, frases del Quijote, Gaiferos, Gaiferos y Melisendra, Hidalgo don Quijote, Maese Pedro, marionetas, Melisendra, Miguel de Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, No dejar títere con cabeza, Sancho Panza, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, títere, títere sin cabeza, títeres, titiritero | Almacenado en: #AñoCervantes, Curiosos Libros, Curiosos Personajes, El origen de..., Miscelanea de Curiosidades, Preguntas con respuesta
Alfred López 25 de abril de 2016

Preguntes a quien preguntes, la inmensa mayoría de personas reconoce que el texto ‘En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor’ pertenece al inicio de la novela de caballería ‘El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha’ escrita por Miguel de Cervantes Saavedra (y publicada en 1605) y que está considerada como el libro español más universal (de hecho, tras la Biblia, el Quijote es la obra más traducida a más idiomas).
Con motivo del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes (falleció el 23 de abril de 1616), este 2016 se ha convertido en el #AñoCervantes y varias son las consultas que he recibido de lectores que tenían interés por conocer curiosidades tanto de la obra como del autor. Entre esas preguntas que me han hecho llegar está la de Rocío Sáez que me escribe intrigada por saber si se llegó a conocer el incognito lugar de La Mancha al que se refería Cervantes en su novela.
A pesar de ser una obra que lleva publicada cuatro siglos, y numerosísimos los lugares con los que se ha especulado que podrían ser la población a la que se refería el manco de Lepanto en su novela, no ha sido hasta la última década cuando se ha dado el nombre y se ha llegado a asegurar que el lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quería acordarse Cervantes, era ‘Villanueva de los Infantes’, en la provincia de Ciudad Real.
Y a dicha conclusión se llegó gracias al meticuloso trabajo llevado a cabo por un equipo compuesto por nutrido grupo de expertos en las más diversos disciplinas (Geografía, Historia, Matemáticas, Filología, Sociología y Ciencias de la Información) de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por el catedrático de Sociología Francisco Parra Luna y que se dio a conocer a través de la publicación: ‘El Lugar de La Mancha es…: el Quijote como un sistema de distancias/tiempos’.

Para llegar a esa conclusión, tras un exhaustivo trabajo que duró diez años, se tuvieron en cuenta infinidad de detalles que el propio Cervantes va dejando a través de la novela, pero sobre todo se utilizó múltiples metodologías matemáticas, como medir la distancia y tiempo recorrido por el hidalgo caballero a lomos de su flaco caballo Rocinante o el fiel escudero Sancho Panza sobre su asno Rucio.
Como indicaba unos párrafos más arriba, numerosísimos han sido los lugares con los que se ha especulado a lo largo del tiempo, siendo el de ‘Argamasilla de Alba’ el cual se tenía la casi certeza, desde el siglo XVIII, de que era el lugar en el que vivía don Quijote.
Pero el anuncio de que la población era Villanueva de los Infantes vino acompañada de cierta polémica, debido a que varis son las poblaciones manchegas a las que también, por distintos motivos, en un momento u otro se les había atribuido el honorífico título de ser ‘lugar de don Quijote’ (entre esas poblaciones Alcázar de San Juan o Mota del cuervo). Dicha polémica provocó que el propio catedrático Francisco Parra ‘retase’ a aquellos expertos cervantistas que no estuviesen de acuerdo a demostrar científicamente (como él y su equipo habían hecho) que Villanueva de los infantes no es el lugar de La Mancha que Miguel de Cervantes no quiere acordarse en el inicio de ‘El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha’.
Lee en este blog otras entradas relacionadas con el #AñoCervantes
Fuentes de consulta: ‘El Lugar de La Mancha es…: el Quijote como un sistema de distancias/tiempos’ de Francisco Parra Luna y equipo de la UCM / villanuevadelosinfantes / ‘¿De dónde era probablemente d. Quijote? Un enfoque estadístico’ de Fco. Javier Girón González-Torre y Mª Jesús Ríos Insua (pdf) / alcazarlugardedonquijote / 20minutos
Fuentes de las imágenes: Néstor Alonso @arrukero (con expresa autorización del autor para la utilización en este post) / villanuevadelosinfantes
Tags: ¿En qué lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiso acordarse Cervantes vivía don Quijote?, #AñoCervantes, #Cervantes400, 400 años de Cervantes, Alcázar de San Juan, año Cervantes, Argamasilla de Alba, asno Rucio, caballo Rocinante, Castilla La Mancha, Cervantes, Ciudad Real, Don Quijote, Don Quijote de la Mancha, El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, El lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiso acordarse Cervantes, El manco de Lepanto, En un lugar de la Mancha, En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, Francisco Parra, Francisco Parra Luna, Hidalgo don Quijote, La Mancha, lugar de don Quijote, Miguel de Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, Mota del cuervo, Quijote, Rocinante, Rucio, Sancho Panza, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, UCM, Universidad Complutense de Madrid, Villanueva de los Infantes | Almacenado en: #AñoCervantes, Curiosas Efemérides, Curiosidades Científicas, Curiosidades del Mundo, Curiosidades Históricas, Curiosos Personajes, El origen de..., Preguntas con respuesta
Alfred López 14 de marzo de 2016

Con motivo del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, 2016 se ha convertido en el #AñoCervantes y a lo largo del mismo se va a realizar una serie de actos conmemorativos hacia la figura del quien está considerado como el más famoso e ilustre de los escritores en lengua española. Muchas son las publicaciones, posts y artículos que, desde los más diversos medios, le dedican al autor de ‘El Quijote’, su obra más carismática y la más universal de las letras españolas.
Pero entre toda la amalgama de contenidos relacionados con Cervantes o alguna de sus obras, podemos encontrarnos con un gran número de ellos que se dedican a publicar citas famosas y de uso común y que adjudican al escritor o a algunas de sus obras (sobre todo a El Quijote). Algunas son correctas (como ‘Nunca segundas partes fueron buenas’) otras adjudicadas erróneamente a él (‘Ladran, Sancho, señal que cabalgamos’) e incluso bastantes que han sido tergiversadas o cambiadas en su forma o contexto, como es el caso de la que os traigo hoy al blog: ‘Con la Iglesia hemos topado’ (algunas ocasiones acompañadas con el nombre de ‘Sancho’, fiel escudero de Don Quijote).
La frase ‘Con la Iglesia hemos topado’ se utiliza normalmente para expresar algún problema o inconveniente que ha surgido con algún tipo de estamento o autoridad de cierto peso (gubernamental, militar, eclesiástico…) atribuyéndose el origen de dicha expresión a un pasaje de ‘El Quijote’, pero esto es una verdad a medias, debido a que en el capítulo IX de la ‘Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha’ (1615) aparece una frase similar, pero con un sutil cambio cuya intención de la frase es totalmente diferente.
La parte en que aparece es la siguiente:
[…]Guió don Quijote, y habiendo andado como docientos pasos, dio con el bulto que hacía la sombra, y vio una gran torre, y luego conoció que el tal edificio no era alcázar, sino la iglesia principal del pueblo. Y dijo:
—Con la iglesia hemos dado, Sancho.
—Ya lo veo —respondió Sancho—, y plega a Dios que no demos con nuestra sepultura, que no es buena señal andar por los cimenterios a tales horas, y más habiendo yo dicho a vuestra merced, si mal no me acuerdo, que la casa desta señora ha de estar en una callejuela sin salida.[…]
La fase original es ‘Con la iglesia hemos dado, Sancho’ y hace referencia al edificio (iglesia de San Antonio Abad de El Toboso) y no a la institución; de ahí que ‘iglesia’ esté escrita en minúscula en el texto de Cervantes y cuando se usa con el sentido de referirse al estamento eclesiástico (‘Con la Iglesia hemos topado’) aparece en mayúscula. Además, el cambiar ‘dado’ por ‘topado’ ayuda a enfatizar y darle importancia.
Muchas son las citas e incluso detalles y anécdotas de la vida de Cervantes que son erróneos o no son del todo ciertos, entre ellos el que tiene referencia con su brazo y el porqué se le conoció con el sobrenombre de ‘el manco de Lepanto’.
Lee y descubre el curioso origen de otras conocidas palabras y expresiones
Fuente de la imagen: Néstor Alonso (con expresa autorización del autor para la utilización en este post)
Tags: ¿De dónde surge la expresión ‘Con la Iglesia hemos topado’?, #AñoCervantes, 400 años de Cervantes, año Cervantes, Cervantes, citas de Cervantes, Con la iglesia hemos dado, Con la iglesia hemos dado Sancho, Con la Iglesia hemos topado, Con la Iglesia hemos topado Sancho, Don Quijote, Don Quijote de la Mancha, El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, El manco de Lepanto, El Quijote, El Toboso, Hidalgo don Quijote, iglesia, Iglesia de El Toboso, Iglesia San Antonio Abad El Toboso, manco de Lepanto, Miguel de Cervantes, Quijote, Sancho Panza, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha | Almacenado en: #AñoCervantes, Curiosidades Históricas, Curiosos Libros, Curiosos Personajes, El origen de..., Preguntas con respuesta
Alfred López 14 de mayo de 2015
 La famosa expresión ‘Ladran, Sancho, señal que cabalgamos’ es ampliamente utilizada para señalar que algo o alguien avanza a pesar de las críticas, los impedimentos y los problemas que se le pueden ir presentando.
La famosa expresión ‘Ladran, Sancho, señal que cabalgamos’ es ampliamente utilizada para señalar que algo o alguien avanza a pesar de las críticas, los impedimentos y los problemas que se le pueden ir presentando.
Durante muchísimo tiempo se tuvo la certeza de que dicha expresión había sido extraída de la obra Don Quijote de la Mancha, pero en ninguna de sus dos partes aparece referencia alguna. Ni tan siquiera algo que pueda asemejarse.
Todo parece suponer que fue el hecho de que esté incorporado el nombre de Sancho (fiel escudero del Hidalgo don Quijote) lo que hizo pensar que la frase pertenecía a la obra de Cervantes escrita a principios del siglo XVII.
La mayoría de expertos señalan que la primera constancia escrita de una expresión similar, y que podría haber dado origen a esta, fue obra del poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe, quien en 1808 publicó el poema titulado ‘Ladran’ (Kläffer), el cual decía:
En busca de fortuna y de placeres
Más siempre atrás nos ladran,
Ladran con fuerza…
Quisieran los perros del potrero
Por siempre acompañarnos
Pero sus estridentes ladridos
Sólo son señal de que cabalgamos
Todo parece ser que fue de este poema de dónde sacó (casi un siglo después) Rubén Darío la inspiración para acuñar una expresión que solía decir cuando era criticado debido al mestizaje de su origen. Dicha expresión ya traía incorporado el nombre de Sancho, pero lo que no se sabe es porqué el poeta nicaragüense se la añadió: ‘Si los perros ladran, Sancho, es señal que cabalgamos’, cabe destacar que hubo incluso quien quiso atribuírsela a Miguel de Unamuno.
También se puede encontrar esta expresión proverbial en la forma de ‘Ladran, señal que cabalgamos’ o ‘Ladran, luego cabalgamos‘.
Alguna fuente indica que hay una un proverbio turco, más antiguo que el poema de Goethe (aunque no se indica de cuándo es) y que dice ‘Los perros ladran, pero la caravana avanza’

Lee y descubre el curioso origen de otras conocidas palabras y expresiones
 Sigue disfrutando de las curiosidades de este blog también en formato papel y no te pierdas la trilogía de libros: “Ya está el listo que todo lo sabe”, “Vuelve el listo que todo lo sabe” y “Ya está el listo que todo lo sabe de SEXO” que pueden convertirse en un regalo ideal.
Sigue disfrutando de las curiosidades de este blog también en formato papel y no te pierdas la trilogía de libros: “Ya está el listo que todo lo sabe”, “Vuelve el listo que todo lo sabe” y “Ya está el listo que todo lo sabe de SEXO” que pueden convertirse en un regalo ideal.
Cómpralos en Amazon: http://amzn.to/2E3cMXT
Fuentes de consulta: capsuladelengua / sergiozelaya / cvc.cervantes 1 / cvc.cervantes 2 / cvc.cervantes 3 / cvc.cervantes 4
Fuentes de las imágenes: MMAARRSS (morguefile) / Librería Quijote
Tags: ¿Sabías que la expresión ‘Ladran Sancho señal que cabalgamos’ no pertenece al Quijote?, ‘Los perros ladran pero la caravana avanza’, #AñoCervantes, Cervantes, Don Quijote, Don Quijote de la Mancha, es señal que cabalgamos’, Goethe, Hidalgo don Quijote, Johann Wolfgang von Goethe, Kläffer, Ladran luego cabalgamos, Ladran Sancho señal que cabalgamos, Ladran señal que cabalgamos, Miguel de Cervantes, Miguel de Unamuno, Rubén Darío, Sancho, Sancho Panza, Si los perros ladran Sancho, Unamuno, von Goethe | Almacenado en: #AñoCervantes, Destripando Mitos Leyendas Urbanas y Supersticiones, El origen de..., Preguntas con respuesta
Alfred López 09 de abril de 2015
 A raíz de un tuit publicado días atrás por el amigo José Ramón Alonso en el que decía: “No es cierto que segundas partes nunca fueron buenas. Este libro sí lo es” (en clara referencia a mi nuevo libro de curiosidades ‘Vuelve el listo que todo lo sabe’) me llegó una consulta sobre el origen de la expresión ‘Nunca segundas partes fueron buenas’.
A raíz de un tuit publicado días atrás por el amigo José Ramón Alonso en el que decía: “No es cierto que segundas partes nunca fueron buenas. Este libro sí lo es” (en clara referencia a mi nuevo libro de curiosidades ‘Vuelve el listo que todo lo sabe’) me llegó una consulta sobre el origen de la expresión ‘Nunca segundas partes fueron buenas’.
Esta expresión, tal y como la conocemos y frecuentemente utilizada para comparar las secuelas que han ido apareciendo de películas u obras literarias, tiene su origen nada más y nada menos que en el capítulo IV de la ‘Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha’, poniendo Miguel de Cervantes en boca del bachiller Sansón Carrasco, a modo de auto parodia, el siguiente texto:
Sí promete -respondió Sansón-, pero dice que no ha hallado ni sabe quién la tiene, y así, estamos en duda si saldrá o no; y así por esto como porque algunos dicen: «Nunca segundas partes fueron buenas», y otros: «De las cosas de don Quijote bastan las escritas», se duda que no ha de haber segunda parte; aunque algunos que son más joviales que saturninos dicen: «Vengan más quijotadas: embista don Quijote y hable Sancho Panza, y sea lo que fuere, que con eso nos contentamos»
La parte del texto en la que antes de la frase Sansón Carrasco menciona el ‘algunos dicen’ puede dar una pista de que, muy posiblemente, dicha expresión fuese una frase proverbial ya existente y utilizada antes del siglo XVII, motivo por el que Cervantes decidió incluirla en la segunda parte de su universal obra.
Si bien la mayoría de las fuentes apuntan al Quijote como la primera obra en la que aparece escrita, navegando por la red podemos encontrar que hay quien indica que la frase ya aparecía, aunque no de manera literal, en la obra el ‘Libro de los enxiemplos del Conde Lucanor et de Patronio’ escrita por el infante Don Juan Manuel, Príncipe de Villena, entre los años 1330 y 1335.
Lee y descubre el curioso origen de otras conocidas palabras y expresiones
Tags: ¿De dónde surge la conocida expresión ‘Nunca segundas partes fueron buenas’?, #AñoCervantes, bachiller Sansón Carrasco, Cervantes, Don Juan Manuel, Don Juan Manuel Príncipe de Villena, Don Quijote, Don Quijote de la Mancha, El conde Lucanor, El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, el origen de la expresión ‘Nunca segundas partes fueron buenas’, infante Don Juan Manuel, Libro de los enxiemplos del Conde Lucanor et de Patronio, Miguel de Cervantes, Nunca segundas partes fueron buenas, Príncipe de Villena, Sansón Carrasco, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, segundas partes, segundas partes nunca fueron buenas | Almacenado en: #AñoCervantes, Curiosidades Históricas, Curiosos Libros, Curiosos Personajes, El origen de..., Preguntas con respuesta
Alfred López 25 de junio de 2013

Puntual al calendario, otro 21 de junio más vuelve a llegar el verano, una estación muy deseada por unos y a la que otros detestan porque no soportan o les gusta el calor. Llamamos verano a la estación más calurosa del año, pero en realidad no debería ser del todo correcto llamarla de este modo ya que debería ser conocida con el término de estío.
Antiguamente el año estaba dividido en cinco estaciones y no en cuatro como tenemos actualmente. Al igual que ahora, la época del año en la que las temperaturas comenzaban a descender correspondía al otoño, llegando después el invierno, en el que el tiempo era totalmente gélido.
Coincidiendo con el inicio del año (recordad que antiguamente marzo era el primer mes del calendario) llegaba el periodo en el que comenzaba el buen tiempo, conocido igual que ahora como ‘primavera’ (un término compuesto por las palabras latinas ‘prima’ -primera- y ‘ver’ –periodo de calor suave o entrada del buen tiempo). Le seguía el ‘verano’, en el que las temperaturas eran algo más cálidas, pero no sofocantes. Podríamos decir que este periodo abarcaba parte del mes de mayo y prácticamente todo el mes de junio.
El término ‘verano’ proviene del latín ‘ver’ cuyo significado (como ya he indicado al describir la palabra primavera) significa periodo de calor suave, por lo que nuestros antepasados no denominaban ‘verano’ al periodo más caluroso del año, sino que el término utilizado para esos días de calor sofocante era ‘estío’ (julio, agosto y primeros días de septiembre) y de ahí proviene términos como ‘época estival’, ‘tiempo estival’...
Por tanto, a lo que nosotros conocemos como ‘verano’ deberíamos llamarlo ‘estío’.
Muchos son los expertos que apuntan a que las estaciones del año hubiesen tenido que quedar como primavera, estío, otoño e invierno, pero la generalización del término verano se impuso a la de estío, quizás por ser mucho más fácil a la hora de pronunciar. Sin embargo en muchos lugares y lenguas se conservó (en catalán al verano se le llama ‘estiu’, en francés ‘été’ o en italiano ‘estate’… por poner unos pocos ejemplos).
Hay mucha literatura que hace referencia al estío como la estación más calurosa del año e incluso en la obra “Don Quijote de la Mancha”, en el capítulo 53 de la segunda parte titulado «Del fatigado fin y remate que tuvo el gobierno de Sancho Panza» nos encontramos con el siguiente pasaje:
‘‘Pensar que en esta vida las cosas della han de durar siempre en un estado es pensar en lo escusado; antes parece que ella anda todo en redondo, digo, a la redonda: la primavera sigue al verano, el verano al estío, el estío al otoño, y el otoño al invierno, y el invierno a la primavera, y así torna a andarse el tiempo con esta rueda continua; sola la vida humana corre a su fin ligera más que el tiempo, sin esperar renovarse si no es en la otra, que no tiene términos que la limiten’’
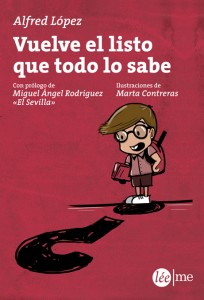
Curiosidad que forma parte del libro “Vuelve el listo que todo lo sabe” de Alfred López.
Compra el libro online y recíbelo cómodamente a través de Amazón: http://amzn.to/2CbI1Cw
Fuentes de consulta: Para todos la 2 (Rtve) / Muy Interesante / etimologias.dechile / educa.jcyl
Fuente de la imagen: Micah Camara (Flickr)
Tags: ¿Por qué llamamos ‘verano’ al verano?, calor sofocante, Del fatigado fin y remate que tuvo el gobierno de Sancho Panza, Don Quijote de la Mancha, época estival, estate, estío, estiu, été, invierno, otoño, periodo de calor suave, Primavera, primavera estío otoño e invierno, primavera verano estío otoño e invierno, tiempo estival, verano, verano caluroso, verano estival | Almacenado en: Curiosidades del Mundo, Curiosidades Históricas, El origen de..., Preguntas con respuesta

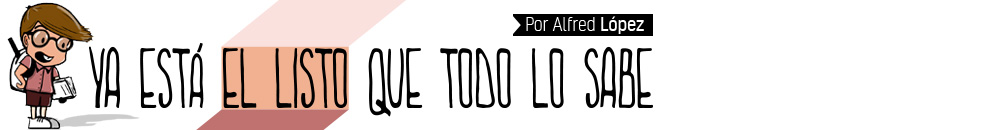


 El término títere, para referirse a ese tipo de muñecos, surgió a partir de la Edad Media, siendo su etimología la onomatopeya ‘tit-tit’, característico sonido que hace al ser movido por los hilos. De ahí que al profesional que lo manejaba se le empezara a conocer como ‘titiritero’.
El término títere, para referirse a ese tipo de muñecos, surgió a partir de la Edad Media, siendo su etimología la onomatopeya ‘tit-tit’, característico sonido que hace al ser movido por los hilos. De ahí que al profesional que lo manejaba se le empezara a conocer como ‘titiritero’.




 La famosa expresión ‘Ladran, Sancho, señal que cabalgamos’ es ampliamente utilizada para señalar que algo o alguien avanza a pesar de las críticas, los impedimentos y los problemas que se le pueden ir presentando.
La famosa expresión ‘Ladran, Sancho, señal que cabalgamos’ es ampliamente utilizada para señalar que algo o alguien avanza a pesar de las críticas, los impedimentos y los problemas que se le pueden ir presentando.
 Sigue disfrutando de las curiosidades de este blog también en formato papel y no te pierdas la trilogía de libros: “
Sigue disfrutando de las curiosidades de este blog también en formato papel y no te pierdas la trilogía de libros: “ A raíz de un tuit publicado días atrás por el amigo
A raíz de un tuit publicado días atrás por el amigo