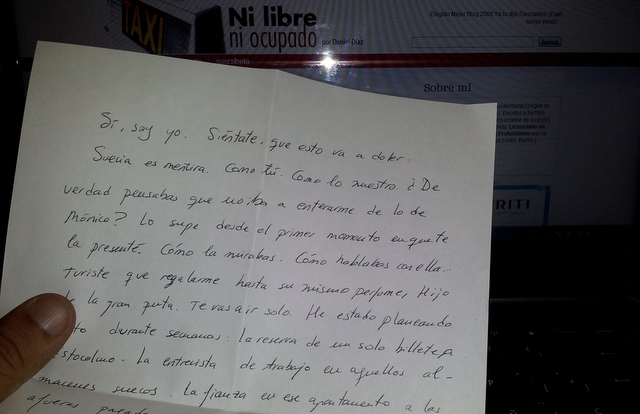CAPÍTULO I.
Salgo del agua. Me seco la cara, las manos. Tres mensajes en el buzón de voz: 1. Eduardo, yate en muelle once (5 «pasajeros»). 2. Franco, estudio de arquitectura (1 «pasajero»). 3. Tania QQ: a partir de las doce en la sala VIP del Denisha (entre 6 y 10, luego confirma). Son las cinco y treinta de la tarde y el sol pica demasiado duro. Al otro lado de la piscina, la hija del juez Brel sigue tumbada en el césped mientras finge leer la Forbes de este mes. Sé que en realidad me está observando a través de sus Ray-Ban, así que me seco con la toalla tensando los glúteos, los bíceps y los abdominales.
Me calzo las chanclas, recojo las cosas y subo a casa. Eva sigue dormida en el sofá. En la tele, un león devora los intestinos de una hiena muerta. De camino al cuarto de baño repaso mentalmente los mensajes: Eduardo me pidió cinco gramos; el arquitecto, uno. Después del arquitecto iré al gimnasio y volveré a casa a tiempo para cenar con Eva y cambiarme antes de la cita en el Denisha.
Cinco y cincuenta de la tarde. Me ducho rápido (sin exfoliarme) y elijo la ropa del vestidor (pantalón corto G-Star, camisa Custo Barcelona, zapatillas Bikkembergs). Cojo del cabecero la muñeca Angela Merkel, desenrosco con cuidado su cabeza y vuelco el cuerpo sin cabeza de la muñeca sobre la cama. Del cuello de Merkel salen unas veinte papelinas; separo seis de un gramo. Luego guardo con cuidado, una a una, las papelinas en el bolsillo, bajo al garaje, arranco el taxi y conduzco en dirección al puerto deportivo.
En la entrada privada al puerto saludo a Blas, que me abre la barrera. Ya dentro, circulo despacio hasta el muelle 11. Aparco el taxi entre un Panamera y un Q7 negro con las ruedas bañadas en oro y matrícula rusa y camino por el muelle hasta que distingo el yate de Eduardo. Cruzo la pasarela y saludo a un tripulante uniformado que me acaba acompañando hasta la cubierta de arriba. Al reparar en mi presencia, Eduardo se levanta del jacuzzi (está completamente desnudo), deja su whisky en el borde del jacuzzi, se enfunda un albornoz que le tiende el tripulante, y me da un abrazo.
-¡Blasco querido!, ¡bienvenido a tu casa! ¿Un whiskito?
-No, gracias. Llevo prisa.
-No te imaginas lo bien que me vienes. ¡Eres un ángel caído del cielo! Esta noche vienen a cenar los Somoano, ya sabes, a cerrar por fin lo del complejo deportivo que te conté… ¿Y a que no sabes qué? ¡Me preguntaron por tu mercancía!, ¿te lo puedes creer? ¡Eres famoso! ¡tu mierda va de boca en boca entre la más rancia aristocracia del país, amigo mío!
-Te agradezco el cumplido, Eduardo. Y confío en tu… discreción.
-¿Estás de broma? Por cierto, algún día tendrás que contarme cuál es tu puñetero secreto; cómo consigues una coca tan jodidamente pura y a ese precio tan… ridículo. No me cansaré de decírtelo: deberías venderla más cara y lo sabes.
-Tómalo como un favor personal a un amigo.
-Tonterías. Nadie se hace rico haciendo favores personales a los amigos.
Sonrío.
En esto saco del bolsillo sus cinco gramos:
-Déjalos ahí mismo. Mételos en esa caja. Pero espera, dame uno.
Le tiendo una papelina, la abre y, tras chuparse un dedo y hundirlo en la papelina, se restriega la coca en las encías. Luego mete el dedo otra vez, se desabrocha el albornoz, se agarra el pene con la otra mano, y extiende el polvo alrededor del glande.
-¿Vladimir? –grita.
De inmediato aparece otro hombre uniformado.
-¿Sí, senior?
-Dale 300€ a mi amigo Blasco.
-Sí senior.
Al salir del puerto aprovecho un semáforo en rojo para escribirle un Whatsapp al secretario del jefe: “Esta noche Eduardo Terra firmará en su yate Lati II (muelle 11) el contrato del Complejo Deportivo con los hermanos Somoano”. Apenas dos segundos después recibo un mensaje de respuesta: “Ok”.