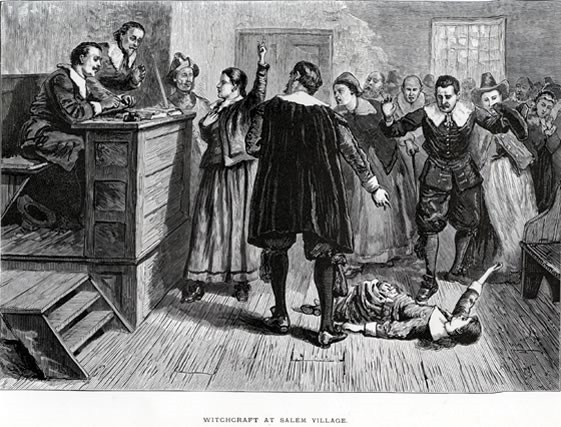Por Alejandro Fernández Llorente* y Mar Gulis
Aunque muchos microorganismos nos hacen enfermar, la gran mayoría no son perjudiciales para los seres humanos y algunos incluso son beneficiosos y necesarios para nuestra salud. Por eso hay bacterias, virus y hongos que nos acompañan a lo largo de toda la vida: forman lo que conocemos como el microbioma humano.
Con ellos mantenemos una estrecha relación mutuamente ventajosa: nuestro cuerpo les proporciona alojamiento, alimento y protección y, a cambio, estos microorganismos se encargan de realizar importantes funciones para nuestro bienestar. Pero, ¿cuándo se alían con nuestro organismo y comienzan a influir en nuestra salud?

Imagen de archivo de un embrión. / NATURE – Archivo
Colonización del microbioma
Al nacer nos exponemos a un ambiente lleno de microorganismos. Una gran parte de ellos proceden de la madre si el parto fue natural. Se trata de los principales colonizadores de nuestro cuerpo y ocupan la mayoría de las superficies, tanto externas como internas.
Durante la infancia, tienen un papel esencial en nuestra salud. Por ejemplo, controlan el desarrollo del sistema inmunitario y el de otros órganos, impiden que se asienten otros microorganismos perjudiciales y producen vitaminas y otros compuestos necesarios.
Entonces, ¿comenzamos a interactuar con el mundo microbiológico cuando nacemos? Aunque desde hace tiempo no había duda de que así era, en los últimos años la respuesta a esta pregunta ha dejado de ser tan clara. Recientemente se ha cuestionado si el útero, que nos mantiene alrededor de nueve meses de media antes de nacer, está libre de bacterias o incluso de virus.
¿Hallazgo revolucionario o contaminación de muestras?
El feto es muy vulnerable a las infecciones, así que el útero debe mantener un ambiente interno sin amenazas de microorganismos invasores. Aun así, para algunos investigadores esto no significa que el interior del útero deba ser estéril necesariamente, a diferencia de lo que se ha asumido hasta la actualidad.
Existen estudios que han detectado ADN de bacterias, hongos y virus en la placenta y el líquido amniótico, dos componentes del útero en estrecho contacto con el feto. Algunas investigaciones han llegado incluso a detectar microorganismos en su intestino. Esto podría sugerir que el feto convive, al menos en algunas de las fases de su desarrollo, con microorganismos que le ayudarían a conformar su sistema inmune antes de que se exponga al mundo exterior, un entorno agresivo al que se tendrá que enfrentar sin la protección inmunitaria de la madre.
Sin embargo, hay estudios que ponen en duda de la fiabilidad de los resultados anteriores, ya que no se puede descartar que lo detectado sencillamente una contaminación de las muestras. Con las técnicas actuales, al intentar detectar poblaciones muy pobres de microorganismos, como las que podría haber en el feto, es complicado demostrar que aquello que se está observando pertenece de verdad al interior del útero materno.
Cuestiones abiertas
No obstante, aunque aún no se pueda probar con claridad la existencia de un microbioma en el feto, algunos patógenos sí logran acceder a él durante ciertas infecciones. De modo que deben de existir mecanismos que eviten la barrera inmunitaria que constituye el útero. Y, si existen, ¿podrían ser utilizadas también por otros microorganismos que sean inofensivos?
Por otra parte, no es de extrañar que algunos microorganismos merodeen por el interior de nuestro cuerpo. En fluidos como la sangre y el líquido cefalorraquídeo, que antiguamente se consideraban estériles cuando no había una infección, se ha llegado a detectar una gran diversidad de virus. Por ello, si se han podido encontrar microorganismos en nuestro interior estando sanos, ¿por qué sería extraño pensar que también los hay durante la gestación?
* Alejandro Fernández Llorente es técnico del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO, CSIC-UAM).