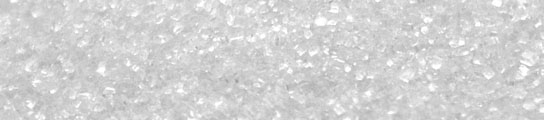El hombre se colocó el antifaz con intención de ocultar aún más su identidad. La peluca, las patillas y los bigotes postizos ya habían hecho lo suyo, pero los ojos de una persona son de gran ayuda a la hora de reconocer un rostro. Si iba a estar expuesto ante tanta cantidad de personas, no se podía dar el lujo de mostrar la hilacha. El disfraz tenía que ser tan convincente como estereotipado. Cuando se hizo la hora, con el rostro cubierto y completamente vestido de negro, colgó su bolsa de tela al hombro, tocó el timbre de la casa, le abrieron la puerta y sin ser reconocido, se camufló en la fiesta de disfraces que recién estaba comenzando. El hombre trabajó durante toda la noche, rellenando poco a poco su botín sin que nadie lo notara. Impune se fue de la fiesta, con su bolsa a punto de rebalsar.
Archivo de febrero, 2011
En la celda contigua
Encerrado en una de las celdas del laboratorio vivía un hombre; un ser humano de carne y hueso. El hombre, completamente desnudo y algo encorvado, parecía querer imitar las piruetas y el caminar del orangután que se encontraba en la celda contigua. Le era imposible. Poco hábil y torpe en sus actos, el ser humano había aprendido a hablar a los dos años de edad. El orangután, por otro lado, antes de cumplir seis meses ya manejaba un extenso vocabulario. Mientras que el primate leía cuentos escritos por él mismo antes de dormirse, su sucesor, en cuanto a especie se refiere, difícilmente decía el abecedario de corrido. Al lado del orangután, el hombre parecía sencillamente estúpido. Los científicos quedaron asombrados ante los resultados del experimento, pero abrumados por la posible supremacía del gorila, hicieron lo que se tenía que hacer. Sigue siendo el hombre la especie más inteligente del planeta.
El loco Buenavista
Las actitudes del loco siempre fueron arriesgadas e impredecibles. Eso era lo más característico del loco Buenavista, como se lo conocía en el pueblo por hacer cosas que escapaban a la creatividad y osadía del resto. El sobrenombre siempre le antecedió al apellido y como ya habrán notado, suplantó al nombre, el cual nadie conoció a ciencia cierta puesto que sus padres también habían tomado la no tan cariñosa costumbre de usar el apodo. Claro está que el loco Buenavista era un «loco lindo», como suele decirse. Un loco sin ningún tipo de problema mental y con los tornillos bien puestos. Siempre atento sobre lo que hacía y los peligros que corría, y siempre considerado y preocupado por si sus locuras podían llegar a perjudicar a alguien. Tristemente, el hecho de que hable en pasado sobre el loco Buenavista, nos da una pista de hacia dónde lo llevaron sus locuras.
Una bala de plata en el pecho
Mi abuelo me narró la historia minutos antes de morir. «Le enterré una bala de plata en el medio del pecho», confesó en susurros, soplando las palabras, explicándome que esa era la única forma de matar al monstruo. Esa misma noche me escapé del velorio y me escabullí en su casa para comprobar la veracidad de aquel último aliento. Después de cavar debajo del limonero de su patio, a unos dos metros bajo tierra me encontré con el cuerpo en descomposición de Don Lorenzo Torres, el verdulero que había desaparecido algunos meses atrás. Con gran dificultad extraje la valiosa pieza de plata que se alojaba en su pecho, luego enterré nuevamente el cuerpo, me bañé y regresé al velorio reflexionando sobre los hechos narrados por mi abuelo. Llegué a una conclusión: Don Lorenzo pudo haber sido un hombre lobo, pero primero y más importante, fue el amante de mi abuela.
Mi propia «Ópera del ruido»
A la mañana me despertaba la obra en construcción. La orquesta de herramientas afinaba sierras, taladros, picos, palas, martillazos. No tardé en identificar las voces de los obreros que les gritaban a las mujeres que caminaban por la acera. Animales en celo. Palabras como Mamita, Rubia y Morocha conformaban el desafortunado coro de mi propia «Ópera del Ruido», como le había dado a llamar. Fueron meses de despertarme temprano al son del espeluznante chillar de la sierra eléctrica. Me levantaba de la cama con la mandíbula tensionada y los dientes adoloridos. Mi propia «Ópera del ruido» duró un año y pico. El sonido se fue apagando a medida que el edificio crecía en altura hasta que por fin regresó el silencio; el implacable silencio de las bocinas de los autos, el motor de los colectivos, las discusiones de la pareja del sexto c, el llanto del bebé del séptimo a.
El futuro de mi abuelo
Para alguien que vivió en el pasado y especuló sobre las promesas tecnológicas del futuro, le es difícil aceptar el presente. Nuestro abuelo, con las arrugas que le tapan la cara, frunce el ceño cada vez que sale a la calle y no encuentra a nadie con un traje plateado, utilizando una mochila cohete o manejando un auto volador.
—Ya es el año 2011. ¿Dónde mierda está el futuro? —suele quejarse con una mezcla de enojo y desilusión. Luego pega media vuelta, se mete de nuevo a la casa y levanta la voz para que lo escuchemos todos—: ¡Y dónde mierda se metió el robot mayordomo! —remata.
Por supuesto que nuestro abuelo no desconoce las virtudes de la telefonía móvil e internet, pero tales inventos le son indiferentes ante la casa de fin de semana en la luna. El pobre viejo vive decepcionado; calculo que el pasado le prometió demasiado.
La comida de la comida
El humo de la exquisita sopa que se olfatea en la selva, se manifiesta físicamente en forma de mano. Los dedos se enganchan a los orificios de la nariz de un indígena y la víctima, seducida, se deja llevar boca abajo, levitando horizontalmente, serpenteando sobre el aire hasta llegar al lugar desde donde se origina el aroma. Las verduras hierven en una inmensa olla mientras un brujo revuelve el agua burbujeante con su báculo. El indígena, notando el peligro, patalea en el aire tratando de desprenderse del humo y mientras avanza hacia la olla donde será cocinado, se le ocurre taparse la nariz. Automáticamente el hechizo desaparece, cae al suelo y al ver al brujo desarmado, opta por la mejor estrategia. Desenvaina el cuchillo que cuelga sobre su cintura y corre hacia su enemigo, decidido a rebanarlo en pedazos, arrojar las extremidades a la olla y cocinar una suculenta cena.
Una tacita de azúcar
Recuerdo un pasado que no quise vivir, sobrevivo un presente que no había pronosticado y me depara un futuro repleto de utopías. Convivo día a día con un sinfín de fantasías insatisfechas y, engañándome a mí mismo, he podido mantener bastante altas mis esperanzas de cumplirlas. Esta vigente, todavía, la de ser un astronauta y aunque el porcentaje de probabilidades sea nulo, continúo imaginándome sobre un escenario, tocando un piano de cola, con una inmensa multitud de personas cantando mis canciones. Me alimento de ilusiones y especulo constantemente con posibles realidades que se encuentran infinitamente alejadas de mis posibilidades. Como la fantasía con mi vecina, por ejemplo, que ahora se le da por venir a pedirme azúcar casi todos los días. Yo la invito a cenar y ella acepta encantada pero en el fondo sé que aquella situación es un mero espejismo; un holograma que se desvanece cuando intento abrazarla.