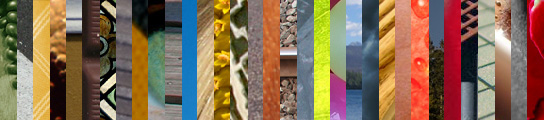Finalmente, así como gusto —como ya muchos han notado— de asesinar de vez en cuando a los personajes de mis historias, hoy cierro este espacio en 20minutos.es. Debido a que las prioridades son otras, necesito darle un punto final a este experimento basado en escribir un microrrelato de 150 palabras por día.
El objetivo personal que comenzó en el año 2009 y se proponía pulir la perseverancia y la consistencia a la hora de escribir, ya ha logrado su objetivo y por si fuera poco, lo hizo con más de 700 microrrelatos y con un promedio de 100.000 lectores mensuales. Y es por supuesto a los lectores de 20minutos.es a quienes tengo que agradecerles los números. Mi más sincero abrazo para todos ustedes.
Por último y para ir cerrando la despedida, también agradezco al equipo editorial del diario por haber confiado en mi trabajo.
Sin más, me despido de las 150 diarias y nos vemos, de ahora en adelante, en un nuevo espacio al que he bautizado como «si se me antoja». El nuevo blog, bastante improvisado, está armado a las apuradas y por el momento estoy tratando de migrar el contenido. Aún así, ya está presentable para recibir visitas.
Mientras tanto, aparte del archivo 150xdía, ya colgué un poco de material para que puedan ir probando la nueva mercadería. Subí un microrrelato de un candidato a intendente, un relato breve de dos hermanos emprendiendo un viaje y la primera parte de un cura que sabe cómo explotar su negocio.
Espero que disfruten el nuevo contenido, y nuevamente muchísimas gracias a todos por haber seguido diariamente este proyecto.