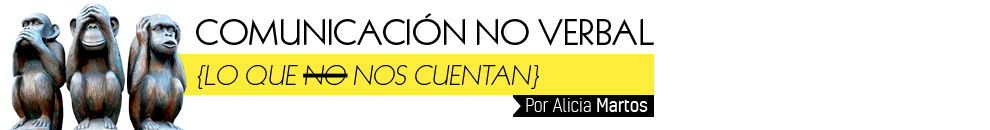Un virus desconocido, un confinamiento inimaginable, miedos, duelos, teletrabajo, mascarillas… Hemos vivido toda una revolución a nivel social y psicológico. Es indudable que el Covid 19 nos ha pasado factura: nuestro comportamiento ha cambiado, de forma universal, de manera voluntaria pero también nos hemos transformado sin querer, obligados por las circunstancias.

Fotografía con Licencia Creative Commons
El psicólogo y experto en conducta no verbal, Alan Crawley, nos analiza las principales modificaciones en nuestro sistema de relaciones, ¿se quedarán para siempre?
Saludos ‘nuevos’.
Cuando dos personas se encuentran generalmente se realiza una forma ritualizada de saludo, como estrechar la mano, dar un beso en la mejilla o un abrazo. Para sorpresa del mundo, la pandemia borró del mapa (temporalmente) el conocido acto de dar la mano. Casi inmediatamente fue reemplazado por otros. Se popularizaron algunos saludos como el choque de puños y el contacto codo con codo.
Este hecho nos demostró que puede dejar de usarse de forma repentina hasta el saludo más universal.
Dubitación en el contacto.
La manera de interactuar ya no es la misma desde el momento en que tocar a otros se convirtió en un peligro para la salud. Ya sea la caricia de cariño a un niño o una palmadita en la espalda para felicitar a un colega, las personas tienen, según Alicia Martos (2020), ‘sed de contacto’ físico.
Sin embargo, se instauró la idea de que la mano podría ser un vehículo para transmitir la enfermedad. Es por ello que ahora en cada encuentro las personas están siendo muy conscientes de si tocan o no a otros. Hasta se pide disculpas por el más mínimo contacto, cuando antes se hubiera ignorado.
Mayor distancia física al interactuar.
La medida de distanciamiento social impuso que se debe tomar aproximadamente 2 metros de distancia respecto de otros. Ahora, sin darse cuenta, las personas se sientan a unos centímetros más lejos de un amigo o colega en comparación con el momento previo a la pandemia. Lo mismo cuando se paran frente a frente.
Lo que comenzó como una medida de salud hoy se propagó como una norma cultural que ha empujado hacia atrás la cercanía física. Está por verse si se mantiene o se vuelve pronto a viejas costumbres.
Mayor confianza en los ojos.
¿Cómo saber lo que sienten los demás? Se ha hecho más difícil conocer las emociones de otros. Los tapabocas ocultan más de la mitad de la cara. Numerosos artículos científicos demostraron que se necesita ver el rostro completo para identificar con precisión las emociones ajenas (Carbon, 2020; Proverbio & Cerri, 2021) y las máscaras son un obstáculo.
Ahora los gestos fugaces de las cejas y los ojos reciben más atención que antes y puede que se los considere como más importantes debido a que es lo único visible de la cara.
Menor contacto visual.
Parece contradictorio, pero en observaciones en la vía pública me he encontrado con que las personas miran menos a los ojos de los desconocidos (especialmente si no están hablando con ellos). Posiblemente porque: 1) la mascarilla incrementa la sensación de anonimato y 2) hoy día los encuentros con otros son potencialmente más peligrosos para la salud.
En otras palabras, se está menos motivado y se corre más riesgo (al contagio) en cada interacción, por ello, la mirada puede esquivar los ojos de los demás.
La importante lección detrás de todos estos cambios es que los estudios científicos de Comunicación No Verbal durante la pandemia reflejan lo rápido que aprendemos nuevas maneras de comunicar mensajes para seguir conectados con las demás personas.
La comunicación humana es como la vida, siempre encuentra su camino.
*Referencias:
Carbon, C. C. (2020). Wearing face masks strongly confuses counterparts in reading emotions. Frontiers in Psychology, 11, 2526.
Martos, A. (2020). Se hizo el silencio: las 22 claves psicológicas para entender la pandemia. Se hizo el silencio, 1-241.
Proverbio, A. M., & Cerri, A. (2021). Surgical Masks Impair People’s Ability To Accurately Classify Emotional Expressions, Except For Anger.
https://abcnews.go.com/Health/year-wearing-masks-talking-zoom-changed-us/story?id=76400154