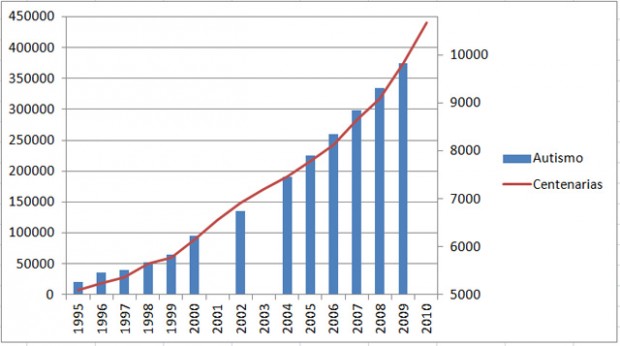Si yo les dijera aquí que una causa de mortalidad concreta duplicó su número de víctimas en todo el mundo en solo un año, de modo que en 2015 hubo un 100% más de muertes por ese motivo que el año anterior, ¿se sentirían alarmados? ¿Necesitarían con urgencia conocer cuál es esa amenaza mortal emergente y qué pueden hacer para prevenirla?
Pues si la respuesta es sí, aquí están los datos: en 2015 murieron en todo el mundo 6 personas por ataques de tiburón. Justo el doble que el año anterior.
Claro que, así contado, se entiende de otra manera. Y no es por el hecho de que los ataques de tiburón sean infrecuentes porque solo son un riesgo en aguas tropicales, como erróneamente se cree a veces. De hecho, el responsable del mayor número de ataques no provocados, el archifamoso y temido tiburón blanco, es un merodeador habitual de nuestras costas; el mayor ejemplar jamás descrito en los papeles científicos –aunque su longitud real se ha cuestionado– se capturó en aguas de Mallorca.
No, no es que los tiburones sean inofensivos (aunque, por desgracia, sí cada vez más escasos). Pero con los datos reales en la mano, y dado que raro es quien no se da algún chapuzón en el mar a lo largo del año, se comprende rápidamente que el riesgo real de morir entre los dientes de un escualo es ínfimo. Por eso son precisamente los científicos que estudian los tiburones quienes se encargan de recoger y divulgar estas estadísticas, para mostrarnos que los selfis matan a más gente que los tiburones, y para tratar de borrar de nuestras mentes ese –de acuerdo a los datos– injustificado temor a estos animales.
El mensaje de lo anterior es que una cosa son los datos y, otra, la manera de interpretarlos y presentarlos. Lo segundo, más que lo primero, es lo que tiene el poder de crear en el público un efecto profundo y duradero. Y estas interpretaciones y presentaciones pueden venir revestidas de intereses por quien los interpreta y presenta.
Vayamos ahora a otro ejemplo que nos acerca más al objetivo de hoy. Recordarán que hace cuatro años la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una bomba que abrió periódicos y titulares. El titular-resumen con el que el público se quedó fue este: comer carne roja o carne procesada provoca cáncer.

Turrones. Imagen de Lablascovegmenu / Flickr / CC.
Entonces ya expliqué aquí que, con todo el respeto que pueda merecer la OMS, la manera de interpretar y presentar aquellos datos a los medios y al público fue más propia de un Cuarto Milenio que de un organismo con el respeto que pueda merecer la OMS. Que aquella afirmación destacada en la nota de prensa de que «los expertos concluyeron que cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en un 18%» creaba un alarmismo completamente injustificado al arrinconar la letra pequeña de que «para un individuo, el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal por su consumo de carne procesada sigue siendo pequeño». El año pasado, y volviendo sobre el tema, conté también aquí lo que suponía este riesgo. Cito de entonces:
Pongámoslo en números para que se entienda mejor; números que publicaron varias entidades de lucha contra el cáncer y que transmitían un mensaje infinitamente más claro que la inmensamente torpe nota de prensa de la OMS: según la Sociedad contra el Cáncer de EEUU, el riesgo de una persona cualquiera de sufrir cáncer de colon es del 5%; si come carne, el riesgo aumenta a menos del 6%. Por su parte, la Unión Internacional de Control del Cáncer comparó las cifras con las del tabaco: fumar multiplica el riesgo de cáncer por 20, o lo aumenta en un 1.900%; comer carne multiplica el riesgo de cáncer por 1,18, o lo aumenta en un 18%. Creo que estas cifras dan una idea bastante clara de la magnitud del problemón que supone comer carne.
En resumen: cuando un riesgo absoluto es ínfimo, un aumento porcentual grande de un riesgo ínfimo continúa representando un riesgo ínfimo en términos absolutos, pero presentar y destacar solo el aumento relativo del riesgo crea la falsa impresión de que estamos en peligro mortal. Ante las acusaciones de alarmismo que le llegaron a la OMS, este venerable organismo se defendió acusando a los medios de «quedarse solo con el titular». Y mira tú, esto sí es original: matar al mensajero. No se le había ocurrido a nadie.
Y así llegamos finalmente al ejemplo concreto que quería traer hoy aquí, muy relacionado con el anterior y con las fechas de polvorones, turrones y mazapanes en las que entramos hoy de lleno. Hace unos días, la revista JAMA Internal Medicine publicó un amplio estudio clínico observacional franco-brasileño que vinculaba el consumo de lo que ahora se llama alimentos ultraprocesados (UPF, en inglés) con el riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2. «Una mayor proporción de UPF en la dieta se asocia con un mayor riesgo de diabetes de tipo 2», concluían los investigadores, subrayando que sus resultados «aportan pruebas para apoyar los esfuerzos de las autoridades de salud pública de recomendar una limitación en el consumo de UPF».
Una noticia publicada por Reuters a propósito del trabajo mencionaba algunos datos bajo una introducción que no dejaba ninguna duda sobre la tesis del artículo: «Consumir muchos de estos alimentos se ha vinculado largamente a un aumento del riesgo en una amplia variedad de problemas de salud, incluyendo enfermedades del corazón, hipertensión, colesterol elevado, obesidad y ciertos cánceres».
Es decir, algo así como informar sobre las estadísticas de ataques de tiburón que mencionaba más arriba y comenzar el artículo explicando que, como bien se sabe, estos terribles animales, con su feroz impulso depredador y sus poderosos mordiscos de dientes afilados como cuchillas, han provocado largamente infinidad de muertes entre los humanos. Lo cual es innegablemente cierto. De hecho, más demostradamente cierto que lo anterior.
En Twitter, el científico y divulgador Guillermo Peris se encargó de explicar someramente los datos. La diferencia entre los 166 casos de diabetes en el grupo de más ultraprocesados contra los 113 en el grupo de menos ultraprocesados, un 47% más, puede parecer alarmante si se presenta solo el aumento relativo. Pero cuando se considera el riesgo absoluto de padecer la enfermedad en el contexto de la población total de 100.000 personas, el aumento de enfermos en el grupo de más ultraprocesados es del 0,053%. El riesgo es bajo, y aunque el aumento es estadísticamente significativo con un mayor consumo de alimentos ultraprocesados, el efecto es pequeño.
Esta diferencia entre el tamaño de un efecto y su significación estadística es la que a menudo queda oscurecida y deformada cuando se ultraprocesan los estudios a través de los medios para presentarlos al público. Lo cierto es que todos los datos son necesarios para ver la realidad con los dos ojos, en todo su esplendor estereoscópico y tridimensional. El problema es que los estudios científicos deben presentar los datos crudos limitando el procesamiento a lo estrictamente necesario, mientras que el público necesita alimentarse de informaciones ultraprocesadas. Y este ultraprocesamiento, que a menudo no se regala, sino que se vende, puede dañar la salud informativa.